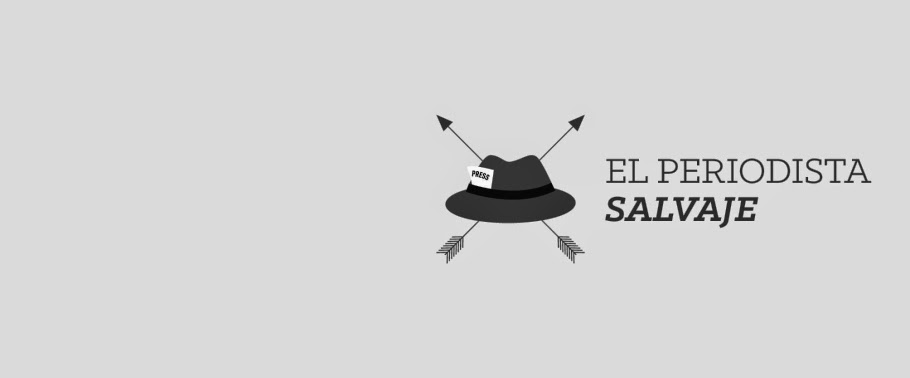Epílogo para monstruos
Durante un tiempo que ahora sé no duró tanto, leí todos los libros de Enrique Vila-Matas que fui capaz de encontrar en la biblioteca de mi barrio: entre otros, Historia abreviada de la literatura portátil, El viaje vertical, El mal de Montano, Doctor Pasavento, Dietario voluble, Dublinesca, Marienbad eléctrico, los recentísimos Esta bruma insensata y Montevideo y, cómo no, mi favorito, Bartleby y compañía, su exhaustiva compilación casi ficticia de escritores que no escriben y que, atraídos por la ‘pulsión del no’ (resumida en el célebre y sempiterno mantra -“preferiría no hacerlo”- que Herman Melville conjuró a través de su copista más universal), decidieron jamás poner palabras a las historias que concebían y que, a fin de cuentas, únicamente quisieron/supieron imaginar.
Era, por tanto, inevitable que, enfermo de lo literario, tardase yo más bien poco en aprovechar el primer descanso dentro de mi gris trabajo de Bartleby posmoderno para tomar la línea de autobuses que une Málaga con Barcelona y, ya una vez en Cataluña, dediqué por completo varias semanas a rastrear la figura de Vila-Matas, como quien persigue sobre el cielo estrellado la estela de un cometa. Pero no di con él. Así de sencillo. En vano, busqué a mi novelista predilecto en esos lugares (desde el Tibidabo hasta el Mercado de la Boquería, visité parques, cafés, cines, librerías…) donde el narrador barcelonés no estaba.
Sin embargo, a diferencia de la ficción, la realidad a menudo no invita a la lógica. Y justo la tarde noche siguiente de mi regreso al sur, mientras paseaba la pena frente al Mediterráneo, a menos de cinco minutos de casa, reconocí al esquivo Enrique Vila-Matas en un tipo distinguido (vestía camisa de puños color marfil, pantalón largo azul, náuticos a juego y sombrero de ala ancha), muy alto, y eso que estaba sentado, que entre sorbos de sangría parecía realizar la autopsia a un espeto.
Mi petición difícilmente podría resultar más directa: aparecer incluido como uno de los ‘escritores del no’ en el epílogo de la próxima reedición de Bartleby y compañía. Por ello, hablé de mis relatos largo y tendido a Vila-Matas, que no cejaba en su empeño de atomizar cada jurel (¿temía acaso toparse con alguna espina?). Le confesé también que por unos años había sido El Periodista Salvaje y entonces ganaba certámenes, publicaba en revistas y blogs literarios, llegando a acumular cientos de textos.
Así pues, por qué no podía ser yo, cierto que muy a mi manera, otro minúsculo pero ineludible remedo andaluz de Bartleby, Robert Walser, Juan Rulfo o incluso del propio y borgeano Pierre Menard, personajes excesivamente poco prolíficos; todos heridos por un anhelo de inacción, silencio y posterior olvido.
“Mucho más hoy que ya ni siquiera escribo, y me he resignado a solo pensar cuentos que nunca contaré...”. Enrique Vila-Matas por fin dejó el espeto y me miró a los ojos: “Fernando, ¿no?”. Esbozó a continuación una sonrisa divertida, o quizás era un gesto de hartazgo. El caso es que en sus manos de repente no quedaba rastro de pescado. Tampoco seguíamos en un chiringuito junto al mar, sino en su estudio de trabajo de la ciudad condal. El sol del mediodía se derramaba sobre el mobiliario y las pilas de libros que entorpecían el paso aquí y allá. Frente a su ordenador portátil, mi escritor deslizó el puño derecho hasta la tecla de suprimir y comenzó a borrarm…