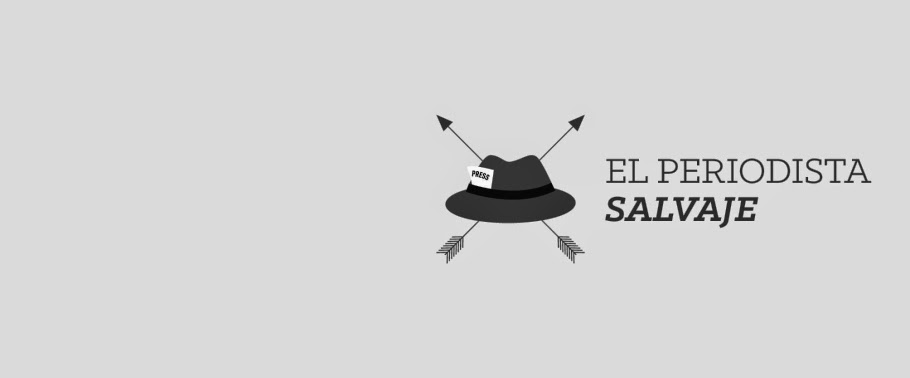En el patio de la vieja casa, bajo un cielo que busca su color, el mosaico de fotografías dibuja sobre la mesa de madera toda una constelación vital. Juan ve su vida, cuántos recuerdos, y es azul la sensación que le salta al pecho. De otro sorbo a la taza, aún caliente, cree vaciar la emoción. Pero ahí está Juan, al que se le hace casi imposible reconocerse tan joven, en blanco y negro, fotografiado de perfil aquel día de su llegada a la tienda donde terminó trabajando durante cerca de cuarenta años. Y a la derecha, de nuevo Juan, retratado poco tiempo después, pero ya en colores y paseando cogido del brazo de Sara. “Málaga, agosto de 1967”, escrito a mano por ella (trazos redondeados, levemente ascendentes) en el margen inferior. Una foto más allá, ahora desde las playas de Sanlúcar, Sara y Juan posan sonrientes con los niños. Y en esta imagen de aquí, de la noche a la mañana a ojos de Juan, otra vez los dos sonríen junto al mar, pero en esta ocasión con los niños y los niños de los niños. Mientras que, a la izquierda, qué cerca queda, el lejano día de boda. Inolvidables, positivados, ambos salen de la iglesia y Juan, azulado por momentos, vuelve a dar un sorbo a su taza rebosante de ayer. Hay tantas fotografías de Córdoba. También de la vieja casa y su patio. Como la instantánea, Juan toca sus arrugadas esquinas, de esa mañana de junio en que Sara trajo a Kazán, un cachorro de apenas semanas que miraba a cámara con curiosidad y la lengua fuera, y que fue el primero de los muchos perros que tuvieron juntos. A Juan ya llega un punto en el que, sin solución de continuidad, se le acumulan, desbordantes, las imágenes felices de aniversarios, nacimientos, navidades y fines de año, viajes, veranos… Aunque sus recuerdos favoritos nunca tienen fecha. Son días improvisados, únicos, que todavía perduran. Con las últimas luces de la tarde, empieza Juan a desmontar su mosaico. Algo lo empuja a, de repente, dejar el álbum en la mesa y tantearse apresurado los bolsillos. No termina de entender este teléfono móvil, pero sí ha aprendido a usar la cámara. Frente a ella, Juan estira de a poco un brazo. Fija luego esa sonrisa de siempre ante la vida. Un gran fogonazo de alegría anuncia su primer selfi.
lunes, 28 de enero de 2019
viernes, 4 de enero de 2019
Pa-ti-nete eléctrico
En apenas unos meses, la ciudad se ha coloreado de patinetes eléctricos. Los hay rojos y verdes, pero también amarillos, naranjas e incluso grises con estilizadas franjas azules. A cada paso que doy, me tropiezo con uno de ellos. Están, como esperándome, justo a la entrada de mi supermercado de toda la vida, frente a la puerta del bar de la esquina o varados en mitad del, por momentos, insondable paseo marítimo. Precisamente allí hará dos tardes, más veloz que la brisa, te vi montada en tu patinete. Preso de ese vano deseo de por una vez parecerme al fin a ti, era cuestión de tiempo que yo terminara subiéndome a otro. Esa misma noche, a través de mi teléfono móvil, descargué la app necesaria. A la mañana siguiente, con el romper de las olas, alcé una muy menuda pata de cabra, retiré el seguro y, tras un giro mínimo de muñeca, el patinete eléctrico emprendió su travesía: cauteloso al principio, aunque vertiginoso y huracanado a los pocos metros. No guardo recuerdo de haberme caído. Tampoco de la pérdida de consciencia ni acerca de quién nos ha traído hasta esta habitación de hospital. A los pies de la cama, flamante como la más bella perfección, el dichoso patinete eléctrico hace que piense en ti. Por eso ahora, con mucha calma, cuando no mire la enfermera, lo arrojaré ventana abajo.
Suscribirse a:
Entradas
(
Atom
)