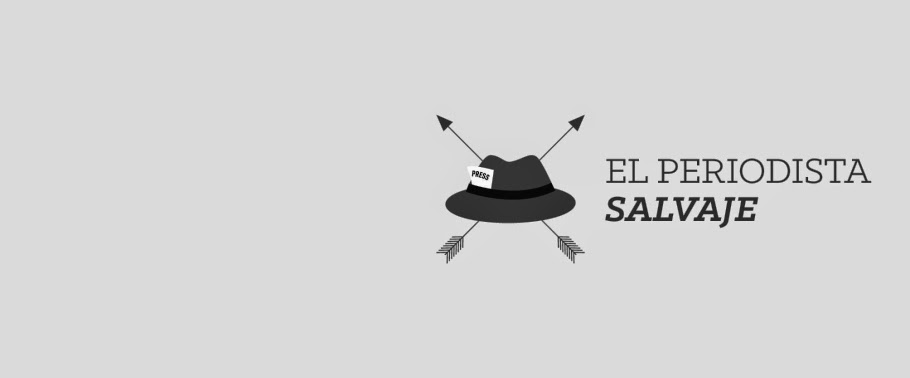8
Fragmentos de ‘El
vuelo del águila, autobiografía novelada de Juan Águila’.
Manuscrito pendiente
de publicación.
La primera vez que le hablé a Luz de la canción perdida
de Elston Gunn, de la que hasta ese momento ella apenas había sabido, fue
cuando nos volvimos a ver después de mi viaje a Córdoba. Creo recordar que
quedamos la tarde siguiente a mi llegada. Había regresado la víspera en el
último tren, casi de madrugada, muy tarde ya para organizar un encuentro entre
ambos.
Normalmente, nos emplazábamos en algún bar o cafetería
del centro, pero como aquella jornada Jaime iba a trabajar hasta tarde, fui a
recogerla a su casa, a la casa de ellos. Me desplacé hasta allí en autobús y,
tras recorrer los cientos de metros de acera que separaban su bloque de la
parada donde me había apeado, crucé con decisión el amplio portal de suelo
pulido y paredes recubiertas de mármol blanco. El ambiente era tranquilo y se
respiraba una quietud únicamente interrumpida por el lento vuelo por toda la
estancia de varias pesadas motas de polvo, unas sucias motas de polvo que
brillaban gracias al sol de la tarde, que se colaba entre las puertas
acristaladas y enrejadas del portal. Pasé también junto a una mesa antigua de
madera, que parecía de roble, aunque estaba muy deteriorada; era la mesa del
portero, que, como yo sabía, no se encontraba en su sitio de trabajo, ya que
sólo tenía turno de mañana. Luego, empecé a subir por las escaleras hasta el
tercer piso, procurando que mis pisadas no resonasen más de lo estrictamente
necesario. No deseaba cruzarme con ningún vecino en el ascensor.
Nada más tocar al timbre, que tenía un tono demasiado
agudo para lo que es habitual y al que no lograba acostumbrarme, Luz abrió la
puerta y me recibió con un beso en la mejilla para, después, invitarme a pasar
y volver a cerrar. Me había adelantado a la hora que habíamos pactado para
nuestro encuentro y a causa de ello me la encontré, valga la redundancia, aún a
medio arreglar, vestida sólo con una blusa blanca sin abrochar del todo, que
dejaba a la vista un elegante sostén
granate, y un ojo pintado y el otro no, en sus labios tampoco había carmín.
Noté que me miraba con una ligera mueca de reproche, pero ésta se esfumó
enseguida, cediendo su lugar a una sonrisa de bienvenida. “¡Hola, cuánto
tiempo! ¿Tantas ganas tenías de verme que no has podido esperar hasta las seis
y media?”, me dijo con su voz meliflua y suave mientras desandaba descalza los
pasos hasta el cuarto de baño, ubicado al final del pasillo, junto a su
habitación, y se colocaba frente al espejo para terminar de maquillarse entre
tarareos y algún que otro canturreo. Estaba de buen humor, lo supe al instante.
“Sí, eso parece; es que han sido tres días, entiéndeme”, le respondí yo a la
par que esbozaba un mohín que ella no vio. Me quedé de pie, con la gabardina
todavía puesta, en medio del recibidor y la observé embobado desde la distancia
cómo terminaba de arreglarse delante de su reflejo y bajo los focos cegadores
del cuarto de baño, cómo desenroscaba el pintalabios y dibujaba con él color en
su boca…
Nos separaba al uno del otro todo el pasillo, pero no era
óbice para que la observara a la perfección. Suerte que llevaba puestas las
gafas de ver, a veces salgo de casa sin ellas pese a que las necesito. Luz
estaba especialmente hermosa aquel día: su cabello largo y claro cayéndole
sobre los hombros, la piel tersa y luminosa de su rostro, siempre una pizca
moreno fuese la época del año que fuese, y la esbeltez y los contornos de su
silueta joven y cuidada, fácilmente perceptible bajo la blusa blanca y las
inacabables medias negras. “¿Pero se puede saber qué haces ahí parado? Todavía
me queda un poco; van a ser sólo unos minutos, ¿vale?”, me preguntó, pero luego
siguió hablando por lo que deduje no era una pregunta ni una petición lo que me
había hecho, sino más bien una información que simplemente daba a conocer:
“Pasa si quieres al salón y ponte cómodo que ahora nos vamos… Y, por Dios,
quítate esa gabardina; ni que fuese la primera vez que vienes a casa”, me
comentó y, casi me ordenó, desde el cuarto de baño.
Le hice caso y me despojé de la maltrecha gabardina, que
dejé colgada de una silla que junto con un paragüero plateado y sin paraguas en
su interior y una mesita para las llaves, únicos muebles de todo el recibidor,
y me conduje hasta el salón, desde el que se veía, tras la gran cristalera que
comunicaba con la estrecha terraza, la fachada delantera y los árboles del
jardín del antiguo Palacio de Miramar. El día comenzaba a languidecer y el
cielo ya empezaba a oscurecerse sobre el mar, desde el Este; sin embargo,
todavía se filtraban anaranjados rayos de sol procedentes de la calle, haces
que golpeaban y bañaban de color una parte del salón de Luz.
La estantería, en cambio, se encontraba detrás de una
mesa comedor al otro lado de la estancia y quedaba prácticamente en penumbra.
Me acerqué a ella y noté el suave tacto de una alfombra bajo mis pies. Luz,
desde el cuarto de baño, me dijo algo o, a lo mejor, me lo preguntó;
seguramente, sería algo relacionado con cómo me había ido el viaje o tal vez
quería saber adónde iríamos aquella tarde. La verdad, no sé qué dijo. “No te
oigo”, le respondí con voz queda y, entonces, volví a oír en la distancia el
bajo soniquete de su canturreo, que parecía inglés o me sonaba a inglés; de
hecho, me sonaba al ‘All down the line’ de los Rolling Stones, pero resultaba
imposible asegurarlo al cien por cien.
En lugar de acercarme para enterarme de lo que quería,
pulsé a tientas el interruptor que estaba junto a la librería; no necesitaba
verlo debido a que ya conocía donde se encontraba éste. Al fin y al cabo, aquel
era el piso en el que vivía mi amigo Jaime y había estado en él incontables
veces. Eso sí, casi siempre con él, y sólo unas pocas veces sin su presencia y
sí, a traición, con Luz. De repente, esa parte del salón se llenó de luz, de
una luz blanca que se volvía más intensa al rebotar contra el pladur del que se componía la
estantería. En un instante, todos los libros habían quedado claramente a la
vista, y había muchos, centenares. Recorrí con destreza la colección y acaricié
el lomo de varios ejemplares. Finalmente, encontré el libro que buscaba,
sospechaba que Jaime lo tenía. Con la mano izquierda lo saqué del lugar de la
balda en la que descansaba y lo hojeé con detenimiento. Era una edición en
rústica de la fantástica novela La última
noche en Twisted River, de John Irving; un ejemplar similar al que Lucía
leía en el tren rumbo a Córdoba, claro que éste que ahora yo sostenía en mis
brazos era de pasta dura y no blanda, y parecía haberle costado a Jaime bastante
dinero, y la de Lucía era de bolsillo y se hallaba bastante ajada. Mi amigo
cuidaba a la perfección los libros de su biblioteca.
“Ketchum había levantado la cara hacia el sol. Tenía los
ojos cerrados pero movía los pies: unos pasos mínimos, sin rumbo aparente, como
si caminase sobre troncos en flotación”; leí en voz alta y con cierta
entonación, al tiempo que andaba torpemente como si de un Ketchum real, de
carne y hueso, me tratase y mi ladera, con su aserradero y también con el río de
fondo, fuera aquel salón ajeno pero no extraño, que no era el mío pero que
conocía de sobra. Cerré el volumen y lo volví a depositar con sus semejantes.
Qué haría Lucía en ese preciso momento, dónde estaría, me inquirí. Cuando me
giré sobre la alfombra (y, por tanto, de manera silenciosa), después de haber pulsado
de nuevo el interruptor de la estantería, me encontré a Luz apoyada en el
quicio de la puerta, ya totalmente vestida y maquillada, los dos ojos iguales y
armónicos y los labios rojizos.
Tenía que llevar un buen rato ahí parada porque se reía
por lo bajo, sin apenas poder disimularlo. “Un poco de interpretación
vespertina, ¿no?”, y se le escapó una sonora carcajada. Creo que me sonrojé
ligeramente, tampoco mucho. Ella se acercó sin dejar margen para que me
avergonzara. La abracé y nos besamos. “Qué bien estar de vuelta”, le susurré al
oído. Luz me miró a los ojos y me pareció que los suyos estaban demasiados
brillosos, como si quisieran llorar. Descarté la idea al momento y, en cambio,
pensé que se los habría irritado al pintárselos; quizás alguna mota de pintura,
que no de polvo como las del portal, se había colado bajo uno de sus ahora
azulados párpados. “Sí… Ya podemos irnos”, comentó muy despacio, diría que
distraída, y se despegó de mí para ir a por su bolso, colgado en una silla
cercana.
Volvió a hablarme, esta vez con el tono suyo de siempre,
alegre y despreocupado: “Te he preguntado antes cómo te ha ido por Córdoba,
pero veo que no me estabas prestando atención”, me recriminó sin maldad. “He
oído que canturreabas”, le contesté yo sincero y añadí: “¿Qué canción era?”.
Pero Luz no me lo quiso decir ni siguió la conversación, ya se había encaminado
hacia la entrada y tenía la puerta abierta. Cuando se disponía a cerrarla con
llave, justo antes de marcharnos escaleras abajo, reparó un momento en algo que
debía de haber en mi cara. Pensé, entonces, que quizás iba a dar rúbrica a mi
curiosidad musical porque me había visto el semblante serio o preocupado, pero,
en lugar de eso, acercó sus dedos a mi boca, los dedos de su mano derecha (Luz
era diestra) y los restregó con contundencia, sin llegar a hacerme daño,
mientras se burlaba con sorna: “No pensarías salir de casa con pintalabios rojo
en medio de la cara, ¿verdad?”
Aquella tarde Luz y yo caminamos, dando un paseo, hasta
el puerto de Málaga. Allí nos sentamos en una cervecería del muelle nuevo muy
popular, que siempre anda en extremo concurrida. Mientras yo me acercaba a la
barra para pedir lo que en ese establecimiento se conocía, y aún hoy se conoce,
como ‘un cubo’ (consistente en cinco botellines de un quinto de cerveza
servidos en un cubo, de ahí su nombre, lleno de hielo), ella encontró una mesa
cercana a los barcos atracados junto al muelle y se sentó a esperarme.
Enseguida aparecí de vuelta, con mi cubo colgado de un
brazo y el abrelatas cogido con la otra mano. Siempre pido un abrelatas de los
de toda la vida debido que soy incapaz de utilizar el que traen los cubos en
cuestión ya que, desde mi modesta opinión, el uso y desgaste de estos los ha
aflojado hasta tal punto que sirven más para romper los cascos de los
botellines que para quitar los tapones. Me senté entonces a su lado, mirando (a
diferencia de ella, que les daba la espalda y, por tanto, contemplaba los altos
edificios de la Malagueta y las fachadas de los bares y tiendas del muelle
nuevo) hacia las aguas del puerto y al sol anaranjado de la tarde que, entre
voluptuosas nubes blanquecinas y reflejado y duplicado en las oscuras aguas, ya
casi se perdía detrás del horizonte.
El ambiente era el propio de la primavera malagueña: temperatura
templada, casi cálida, pero demasiada humedad de la que cala los huesos en el
ambiente y, mucho más, tan cerca del mar como nos situábamos. De todos modos,
aquella tarde el tiempo se podía considerar más que agradable (mucho más si se
comparaba con el bochornoso calor cordobés), aunque ambos permanecimos abrigados,
puede que por precaución; desde luego, yo mantuve mi gabardina sobre los
hombros y Luz no se quitó su coloreado abrigo de cuadros ocres y amarillos, y
también marrones, con el que había rematado su atuendo al acabar de arreglarse
en el piso. Gracias al abrelatas prestado, abrí uno de los cinco quintos y se
lo cedí a ella, que esperó hasta que destapé otro para levantar el suyo luego
en señal de brindis y, después de escuchar el roce de los dos vidrios al
chocar, se lo llevó a la boca y dio un contundente sorbo.
Estuvimos charlando durante largo rato, de hecho, se nos
hizo de noche, y sólo abandonamos nuestra mesa junto a los atraques cuando
llegó la hora de volver a casa, donde ella esperaba que todavía no hubiese
vuelto Jaime del trabajo. Para entonces, ya eran más de las diez y media,
habían transcurrido algo de más de cuatro horas en las que nos pusimos al día
de las novedades acaecidas en la vida de cada uno en los escasos días, sólo
tres, que yo había estado en Córdoba. Me habló de su pintura y de los problemas
que habían surgido en el curso que estaba impartiendo en una academia del
centro de la ciudad. También me contó las últimas tiranteces que había tenido
con Jaime y lo “poquísimo que lo tragaba ya”, así me lo expresó.
Sin embargo, deduje que a Luz le apetecía más oír y
escuchar que hablar y contar en aquella tarde de buen tiempo, que ya se había
convertido en una noche de cielo oscuro y luna con forma de media sonrisa, elevada
al cuadrado gracias al efecto de las aguas del puerto. Así que me preguntó
mucho y me instó a que le contase detalles y anécdotas de mi estancia en
Córdoba. Me inquirió, a su vez, acerca de cómo llevaba el proceso de
investigación y escritura del libro (del que muy poco le había desvelado) que
me había hecho viajar hasta la ciudad a orillas del Guadalquivir, para
entrevistarme con un consagrado crítico musical, reunión que terminó siendo tremendamente
reveladora.
Aquel hombre, el gran y achacoso y a su vez autodefinido
como totémico Carlos Bepo, con el mentón esculpido sobre su poderosa mandíbula,
me había causado una sobrecogedora impresión y, aunque contra su voluntad, me
había dado mucho sobre lo que reflexionar y cavilar. Sin embargo, claro está, no
podía revelarle a Luz el modo que había empleado para apoderarme de tanta
información, por lo que capeé su torrente de preguntas con respuestas vagas y
evasivas. Tampoco, por supuesto, podía hablarle a Luz de Lucía, de la que ni siquiera
yo conocía su apellido (“cómo podemos saber tan poco unos de otros, tan poco de
personas que nos marcan profundamente, que nos dejan huella”, pensé
involuntariamente), pero de la que sí conocía sus gustos literarios y otros
detalles de su personalidad. Resulta bastante obvio que en lo referente a mi
viaje a Córdoba más me valía callar y olvidar, hacer como que nunca hubiera
ocurrido; pero esto es a veces una tarea tan ardua, tan difícil, diría uno que prácticamente
imposible…
En cambio, de lo que sí podía, y además debía, hablarle a
Luz era de Jaime y de su oscuro plan. Yo ya estaba decidido a contárselo todo
y, de esta forma, desatar la tormenta, sin saber qué consecuencias (¿sería
aquella la última vez que nos viéramos? ¿Me creería? ¿Evitaría así las
intenciones de Jaime? ¿Y la salvaría? ¿Lograría salvarla?) podría acarrear mi
desahogo verbal… A lo mejor, después de todo, no me sentía tan decidido a
contárselo ya que, en vez de empezar a hablar como tenía que haber hecho, saqué
de uno de mis bolsillos, de repente y sin previo aviso, una hoja de papel con
la letra de la canción de Elston Gunn (Lucía me tomó por un maldito imbécil y
dio por sentado que sólo había hecho una copia del documento) y se la acerqué,
deslizándola sobre la mesa. Una vez le hube contado de quién era la mano
responsable de esas líneas garabateadas, Luz asió el fragmento de celulosa
entre sus dedos y leyó algunos versos en voz alta:
“Y tu cara rosada de
risa
Y tus uñas de morado
esplendor
Y tu voz del gris de
la tarde
Y tus labios de rojo
fulgor
Y tu corazón tan
blanco que duele
Y tu teléfono negro
es mi dolor
Y tus novios que
vienen y van
En tu perfecta mezcla
de color…”
“¿Y dices que esta canción o borrador de canción no tiene
título?”, me preguntó en una involuntaria interrupción de su lectura; notaba
cómo los pensamientos hervían bajo su clara y larga melena. “Ahí no se lee
ninguno…”, le dije, a lo que apostillé: “Aunque a mí me gusta creer que el
bardo inmortal la habría llamado ‘Color’, que es un título precioso, y que habría
sido un gran tema si él no hubiese sufrido pocos días después el fatídico accidente
de avión que supuestamente le quitó la vida”. “No sabía que también compusiese
en español. Me apena saber que nunca escucharemos su melodía, ¿verdad?”, aventuró
una Luz que parecía imbuida en lo curioso y raro del asunto musical que yo le
había mostrado. Hablaba sola, aunque se dirigía a mí; de alguna forma me
permitía oír el discurrir de su cerebro: “Si das con las respuestas será un
gran libro, Juan; tal vez el propio Waits te ayude, tal vez exista un
testimonio auditivo y registrado de la canción… ¿Y me ha parecido intuir que no
es seguro eso de que se mató en un accidente aéreo?” Y estoy convencido de que Luz
dijo muchas más cosas pero yo ya no las escuché porque, para mi sorpresa,
pasaba caminando delante de nosotros, a no más de unos diez metros en línea
recta, el señor Amadeo Garrido, el ilustre y ya retirado editor que, en una
entrevista para el periódico, una tarde noche perdida y remota tiempo atrás, me
había puesto sobre la pista del misterio que ahora ocupaba mis días.
Me incorporé para acercarme a saludarlo y me olvidé por
completo de Luz que, de nuevo concentrada, musitaba la lectura de la letra (“Y tus brazos de azul nadadora/Y tus ojos
de verde candor/Y la sombra plata ya brilla/Por tu miedo a hacerte mayor”).
Era como si ella y yo, los dos, estuviésemos ubicados juntos, en idéntico
lugar, salvo que a la vez nos sintiésemos en mundos distintos y distantes. Di
un paso y alcé la voz: “Don Amadeo, no, digo únicamente Amadeo, ¡Ama!”. El
avejentado y respetable ciudadano dirigió su rostro de facciones amables hacía
mí y, en cuanto me reconoció, se le agrió el gesto, es más, se le descompuso absolutamente.
Yo elevé el brazo para instarle a detenerse, pero aligeró sus pasos y desvió con
rapidez la mirada, dirigiéndola hacia las oleaginosas aguas portuarias.
“¡Ama!”, vociferé una última vez a sabiendas de que no se pararía. Por si fuera
poco, mi grito le hizo darse una prisa todavía mayor. Cariacontecido regresé a
la mesa y me senté junto a Luz, que ya terminaba de leer o, a lo mejor,
repasaba el texto (“Y tu aroma marrón de
nueces/Y tu cocina negra de amor/Ayer yo te vi, llevabas sombrero/De flores
muertas, de ningún color”) y luego me lo entregó para que lo guardase otra
vez. “Es un poema precioso, la música es poesía cantada… O eso creo yo, ¿a ti
qué te parece?”, a su pregunta, aún algo desubicado, respondí que no me parecía
aquella la mejor obra de Gunn pero que la figura del maestro era legendaria y
que una letra escrita al final de sus días representaba un hallazgo fantástico,
muy a considerar; y desde ese instante la conversación se perdió por otros
derroteros que he acabado olvidando.
No obstante, en un momento de la noche, sin aparente
conexión con el tema del que hablábamos antes, creo que había sido el
resurgimiento del puerto como zona de ocio y turismo, Luz comentó, retomando el
tema de Elston Gunn: “No dejo de pensar a quién le escribiría la canción, ¿a un
amor suyo o a uno de Tom Waits? Quizás la compusieron pensando en una de las
dos, o hasta en las dos, chicas que les acompañaron a ese estudio del que me
has hablado… ¿Cómo se llamaba?”. A esas alturas de la velada, este dato sí lo
recuerdo a la perfección, ya nos habíamos bebido cuatro de los cinco quintos,
dos cada uno, y nos quedaba el último, que reposaba en el interior del cubo,
bañado hasta el cuello del casco en un agua fría, parcialmente helada. “El
Cortijo”, le ayudé al verla afanada en un inútil rastreo memorístico, y no supe
si me había equivocado al haberle facilitado el nombre del lugar de grabación
situado en plena Serranía de Ronda porque sus ojos grandes y oscuros se
diluyeron por un instante y, luego, parecieron brillar con más intensidad, como
había ocurrido aquella misma tarde en su casa, justo antes de que me quitara el
rastro de pintalabios de la comisura de la boca y saliéramos por la puerta
hacia el ascensor. Ella esbozó una sonrisa lacónica y se quitó el pelo de la
cara, distraída. La miré absorto, a la espera, pero decidí que tenía que ser
ella la que hablase si es que quería hacerlo y decirme lo que la angustiaba; no
podía exigirle que me contara nada después de lo que yo sabía y todavía
callaba.
“¿Compartimos la última cerveza?”, le propuse con suavidad.
Sin dejarle tiempo a contestar, agarré el último quinto del cubo y lo sostuve
en alto. Lo abrí con un gesto rápido y mecánico, y lo deposité en medio de la
mesa de madera negra, entre los dos. El ambiente en la cervecería seguía siendo
muy animado, pero lo avanzado de la noche y que se trataba de día laborable
hacían que empezaran a verse más mesas vacías de lo habitual y el ruido de las
conversaciones había disminuido. Ya no era necesario hablar a viva voz para
hacerse oír unos a otros.
El casco de botella permaneció quieto, inmóvil, en el
sitio donde yo lo había dejado, durante prácticamente un minuto. Una gota de
agua viajaba lentamente desde la abertura del vidrio hasta su base. Finalmente,
llegó hasta la mesa y se expandió en una mancha sin forma, creando un pequeño charco
diminuto. Entonces, Luz salió de su inmovilidad
y agarró la cerveza para darle un prolongado sorbo. En ese preciso momento,
ella también abandonó su mutismo y empezó a hablar; porque lo necesitaba,
necesitaba contar para descargarse de aquel peso que llevaba a cuestas. Quería
hacerme partícipe de su historia, como había hecho días atrás Jaime. Y como
pretendía hacer yo unos segundos antes, cuando iba a confesárselo todo, el
peligro que corría sin saberlo al seguir viviendo con mi amigo. Pero, la verdad
es que todo lo que aquí aventuro puede ser erróneo y falso debido a que sólo
puedo llegar a conocer las palabras que ella me dedicó aquella noche en el
puerto y tampoco es seguro que Luz fuera sincera al cien por cien, a fin de
cuentas, yo no lo era con ella. Lo que me hace pensar una vez más acerca de lo
poco que sabemos unos de otros aunque estos marquen nuestra vida (nos marquen)
y dejen en nosotros una huella profunda e imborrable...
El caso es que Luz quiso decirme algo pero, en lugar de
ello, pareció volver a pensárselo, esperar y entonces me preguntó por Amadeo:
“¿Qué le hiciste a ese hombre al que has ido a saludar y ha salido huyendo de
ti? Parecía un anciano muy afable y al verte… Su cara… Juraría que se ha creído
estar frente al mismísimo diablo”. “¿Te has dado cuenta de que me he levantado para
saludarle?”, le pregunté yo a su vez, mas no le di tiempo para responderme: “Pensaba
que estabas absorta con la hoja… ¿Huir de mí? Que va, don Amadeo… En realidad,
le gusta que le llamen Ama, por aquello de no sentirse tan mayor… Ama es un
encantador y se lleva genial conmigo, le entrevisté para el periódico; no ha
debido de reconocerme o me habrá confundido con otro, seguro”, argüí yo. Luz
entonces pronunció una frase que me dañó e hirió sobremanera, la fijeza de sus
ojos le daban el aplomo que ya asomaba de su metalizada voz: “Ése es el
problema contigo, Juan, nunca se sabe si hablas en serio, bromeas o
directamente mientes; creerás sin duda que ése es tu mejor don”.
Amadeo Garrido ya debía de vagabundear por las recónditas
y nocturnas calles malagueñas. Tal vez, pese a la distancia de nosotros a la
que se encontraba, aún seguiría echando furtivos vistazos a su retaguardia para
asegurarse de que no le perseguía. Ama ya andaría muy lejos del puerto cuando la
gota de agua perteneciente al casco de la botella de cerveza se diluyó a través
de la madera negra de la mesa y se hizo imperceptible en el silencio imperante
entre ambos. Dicha gota se volvió casi invisible, como el brillo de los ojos de
Luz, que sólo se podía advertir y contemplar si se la miraba muy quieto y de
cerca, cara a cara, y con fijeza, de idéntico modo que yo contemplaba cada uno
de los lienzos que ella pintaba.
->En dos semanas (el sábado 8 de marzo) la novena entrega, ¡disponible sólo en la revista Mayhem!
Acerca de 'Rebobina':
Disfrutables letras inventadas que construyen variopintas
palabras que mágicamente componen intrincados textos que albergan las historias,
todas ellas falsas y fabuladas y, a su vez, divisibles de nuevo en incontables
letras. ‘Rebobina’ es el comienzo de una de esas historias. Pero necesita un
final, te necesita. De modo que te invito; venga, acomódate. Siéntate en esa
silla o butaca (o sofá) sobre la que te gusta reposar mientras lees y
adentrémonos juntos en estas líneas que, entrega tras entrega, irán urdiendo
una misteriosa trama compuesta, al fin y al cabo, de letras; letras siempre
extraídas de la esfera de lo fabulado e imaginado, lugar donde no se vive sino
que tan sólo se disfruta.