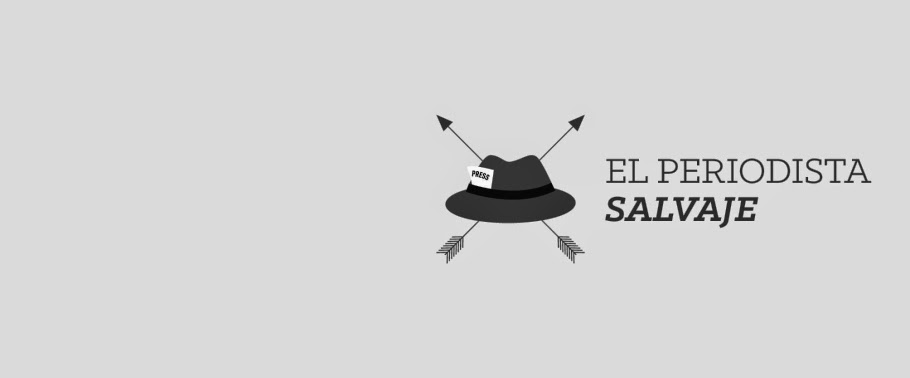Conrad escribió El corazón de las tinieblas y no habría necesidad de decir más. ¿Pero quién
fue Joseph Conrad? Según el párrafo introductorio que le dedica Wikipedia, Conrad fue un
novelista polaco (aunque Berdyczów pertenece
actualmente a Ucrania) que “adoptó
el inglés como lengua literaria, cuya obra explora la vulnerabilidad
y la inestabilidad moral del ser humano; se le considera una de las grandes
figuras de la Literatura Universal”.
Sin embargo, esta información me parece del todo insuficiente, por lo que
recurro (y cito) a las Vidas escritas
de Javier Marías (auténtico artífice
de este Polisemias, sólo reproduzco
sus líneas) para indagar en las andanzas y el carácter de un viejo lobo marino
que pasó sus últimos treinta años en tierra firme, llevando una existencia la
mar de sedentaria.
Vidas escritas es una magnífica colección de artículos que nos acerca con afecto y bastante guasa
a un puñado de ilustres autores extintos hace ya mucho (Joyce, Nabokov y Stevenson, entre otros). Dentro del
libro Marías dedica una de las piezas a su idolatrado Joseph Conrad (‘Conrad en tierra’ se llama el pasaje)
y a él me encomiendo ahora para afirmar que al escritor de origen polaco usaba
monóculo y no le gustaba la poesía. Además, detestaba a Dostoyeski y lo hacía, según Marías, “por ruso, por loco y por confuso, y su sola mención le provocaba
ataques de furia”. En cambio, devoraba las obras de Flaubert y Maupassant.
De hecho, asegura el autor de Todas las almas, cada noche Conrad pedía a la que tras años de
trato y amistad terminaría convirtiéndose en su esposa, Jessie George (luego también Conrad
de segundo apellido), que le leyera a viva voz fragmentos de sus libros
favoritos (los ya mencionados Flaubert y Maupassant solían ser habituales en
estos recitales), pero cuando ella accedía a su ruego él de repente se mostraba
inflexible, zaherido por la pronunciación de Jessie y la amonestaba: “Los ingleses hacéis el mismo sonido para
todas las letras”. Lo cual, como apunta Javier Marías, no deja de tener su
gracia ya que “el exigente Conrad mantuvo
hasta el fin de sus días un fuerte acento extranjero en inglés, lengua que
como escritor llegó a dominar mejor que nadie en su tiempo”.
No obstante, ‘Conrad en tierra’ defiende que el gran
escritor fue un marido delicado que siempre agasajó a su mujer con flores y
cuando concluía un libro tenía la costumbre de hacer a Jessie un regalo. No
puede decirse, en cambio, que Joseph Conrad fuera un romántico o un
enamoradizo. Es más, distaba mucho de
ser tan siquiera optimista. De ello dio testimonio su suegra, la madre de Jessie, que después de entrevistarse con él por
primera vez dijo a su hija: “No acabo de
ver por qué este hombre quiere casarse”. Y es que el polaco contrajo matrimonio a los 38 años y su proposición de boda compartía el
pesimismo de la mayoría de sus relatos. Afirma Marías que Conrad anunció a su
amada que “no le quedaba mucho de vida y que no albergaba la menor intención de
tener descendencia pero que, tal como era su vida, podrían pasar juntos unos
cuantos años felices”.
En cualquier caso, Jessie aceptó y con el tiempo acabaron
siendo padres. El nacimiento de Borys,
el primogénito de la pareja, propició otro momento cuanto menos peculiar. Y es
que, mientras Jessie daba a luz, Conrad daba vueltas agitado por el jardín de
su casa, ubicada en Kent. Entonces
el literato oyó “berrear” (este verbo emplea Marías al narrarlo) a un bebé e
indignado se acercó a la cocina para ordenar a la criada que lo mandase callar.
“¡Haga el favor de despedir a ese niño!
¡Va a molestar a la señora Conrad!”. Y la criada, “aún con mayor indignación”,
le gritó: “¡Es su propio niño, señor!”.
Ese mismo Borys, ya crecido, provocó en su padre otra de
esas reacciones viscerales que componían el carácter contradictorio de Conrad:
irritable y deferente, siempre tendente a la ansiedad, a la angustia vital.
Explica Javier Marías que durante el período en que el primogénito se hallaba
combatiendo en la Guerra del 14
Jessie pasó todo un día (uno cualquiera del calendario) fuera de casa y a su
vuelta fue recibida por una “criada llorosa” que le contó cómo “el señor
Conrad” había reunido al servicio para hacerles saber que Borys había muerto en
el frente. No habían llegado cartas o
telegramas al respecto en toda la jornada. La esposa subió a ver a Joseph,
que llevaba horas encerrado en la habitación del hijo. Lo encontró “demudado”.
La asustada madre preguntó por la fuente de información. “¿Acaso no puedo tener
presentimientos, igual que tú? ¡Sé que lo han matado!”, fue la
respuesta histérica de un hombre que al rato, apunta Marías, se calmó y quedó
dormido.
Falló el presentimiento de Conrad, Borys vivió, pero la
anécdota supone en sí misma un clarísimo ejemplo de la extrema tensión que
soportaba el escritor (“de ahí su irritabilidad”, apostilla el miembro de la
RAE), que vivía preso de una
irrefrenable imaginación. Por supuesto, Joseph Conrad (se preocupa en
detallarnos el autor madrileño en su texto) era un gran conversador con una inaudita capacidad para narrar oralmente,
así como un fantástico animador de veladas, que además se preocupaba en exceso
por sus amistades (parece ser que cada revés que sufría un allegado le
acarreaba, cuando llegaba a sus oídos, un
fortísimo ataque de gota; enfermedad contraída en el archipiélago malayo y
que lo torturó sin descanso). Aunque el escritor también podía atravesar largos
períodos de silencio e introspección; una verdadera dualidad ambulante.
Conrad, leemos en Vidas
escritas, componía sus obras con muchas dificultades. En nada le ayudaba su
carácter, tan irritable como obsesivo. Por ejemplo, si se le caía la pluma al suelo, el literato no la recogía al
instante para continuar escribiendo sino que prefería “perder varios minutos
tamborileando exasperado sobre la mesa a modo de lamento”. Conrad también
sufrió graves contratiempos con el fuego.
En la casa de Kent proliferaban “los libros y las sábanas, los manteles y los muebles
llenos de quemaduras”, explica Javier Marías. A Jessie le aterrorizaba que
Conrad terminara quemándose, por lo que procuró
acostumbrarlo a dejar las colillas (la manía del célebre autor era “tener
siempre un cigarrillo en los dedos, por lo general durante pocos segundos, para
dejarlo luego abandonado en cualquier sitio”) en una gran jarra de agua dispuesta para tal uso. En otra ocasión,
las ropas de Conrad estuvieron a punto de arder por sentarse demasiado cerca de
la estufa y, por lo visto, tampoco resultaba raro que un libro se le carbonizase
entre las manos por contactar con la vela que alumbraba el tiempo de lectura.
Muy distraído era Conrad, de sobra hay pruebas de ello. A
lo mejor este rasgo explica por qué solía
ponerse siempre el mismo descolorido albornoz a rayas amarillas. Quizá no y
era tan sólo maniático. En cualquier caso, la
muerte le sobrevino a los 66 años, concretamente el tres de agosto de 1924.
Dice Javier Marías en Vidas escritas que
el polaco se había sentido mal durante la víspera, pero que “nada hacía
presagiar su final”. Este desenlace vital le llegó a Conrad cuando se hallaba
solo en su habitación, descansando. Desde el cuarto de al lado, Jessie escuchó
un grito (“¡Aquí…!”) seguido de una
segunda palabra indistinguible. Sí reconoció el ruido del cuerpo cayendo del
sillón al suelo.
Conrad ya había experimentado la muerte siendo muy niño,
cuando perdió a sus padres. No guardaba muchos recuerdos de ellos, pero sí le preocupaba la tradición y los antepasados.
De hecho, uno de sus tíos-abuelos fue el causante del peor lamento que tuvo el
autor. Este familiar sirvió a las órdenes de Napoleón Bonaparte y durante la
retirada de Moscú, detalla Marías, se vio tan acuciado por el hambre que sació
su apetito, en compañía de otros dos oficiales, a costa de un “desdichado perro
lituano”. Saber que su antepasado se había alimentado de carne canina era algo
que abominaba a Conrad, una mancha indeleble de la que culpaba directamente a
Napoleón, al que odiaba con fiereza.
Vidas escritas cuenta con un capítulo extra, titulado ‘Artistas perfectos’, en el que Javier
Marías describe a varios ilustres y finados
literatos a partir de un retrato de cada uno de ellos (en total hay 37
imágenes). El académico persigue comprender mejor las obras de los retratados
tras analizar sus cabezas y rostros. Para el caso de Conrad, Marías analiza una
fotografía realizada por Malcolm
Arbuthnot al autor en 1924 (meses antes de su deceso).
“Conrad se ve muy serio, en butaca, no sabe dónde colocar las manos y por eso una de ellas es puño cerrado
y la otra está abierta, cubriéndola y disimulándola”; y Marías va aún más
lejos en ‘Artistas perfectos’: “Le preocupa mucho su apariencia, como si fuera
un hombre que habitualmente no vistiera tan bien como aquí, es decir, no con la
pulcritud conseguida para la ocasión”. “Su
retrato se pretende un monumento a la respetabilidad”, insiste el
madrileño, “la barba está cuidadísima, pero difícilmente podría ser la de un genuino súbdito inglés, con las
guías del bigote tan punzantes y esa forma tan picuda y triangular”.
Joseph Conrad escribió El corazón de las tinieblas y Lord
Jim, Tifón y El espejo del mar (por citar únicamente algunos), y en principio no habría necesidad de
decir más, pero el más inglés de los polacos fue un autor contradictorio, tan cómico como trágico, tan reservado
como excesivo; un hombre etéreo y mundano, viajero y sedentario; un genio
de la Literatura al que fabulamos en la cubierta de un imponente velero, viejo
lobo de mar con mucho que contar y los
ojos llenos de espuma y sal. La travesía ya da comienzo. Nos leemos en el
próximo puerto.
-----------------------
Artículo publicado en la sección Polisemias de Mayhem Revista.