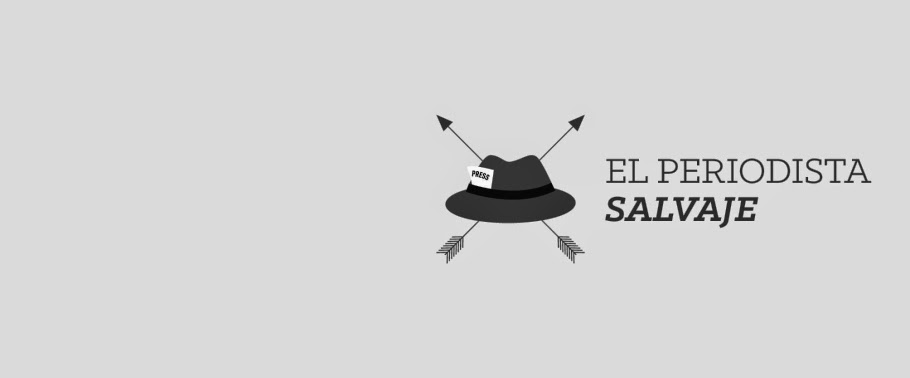Un día simplemente no pudo más. Aquel joven y sano
individuo se cansó de batallar. Se rindió y nadie sabría decir qué porcentaje
de culpa en el derrumbamiento tuvieron factores como el desamor y la
imposibilidad de encontrar trabajo. En cualquier caso, la idea de abandonarse a
los erráticos latidos de una crisis existencial le sobrevino cuando se hallaba
comprando en Carrefour. Temió echarse a llorar en mitad del pasillo reservado para los
lácteos, por lo que huyó a la desangelada sección de electrodomésticos.
Encontró un hueco entre dos lavadoras de última generación, de ésas que después
de cada lavado depuran el agua y no hacen daño al medio ambiente, y allí se
sentó.
Pasó los primeros días llorando. Le extrañaba no sentir
hambre ni sueño, tampoco necesidad de ir al servicio. No buscó explicación.
Dependientes y clientes caminaban las mañanas y las tardes junto a él sin
inmutarse. Durante varias noches gritó hasta quedarse afónico. Cuando oía el
eco de su voz experimentaba un miedo atroz. A las pocas semanas descubrió que
había surgido un gran orificio de cristal en la zona que antes ocupaba su
abdomen. Fue el primero de los cambios. Tiempo después se palpó un par de
gruesos botones en la frente y dos rugosos mecanismos giratorios cegaron sus
ojos. Engordó, cogió un peso colosal, y su piel se volvió blanca como la nieve.
Finalmente, leyó su nombre: BRU 6004.
También le pusieron precio. Muchos posibles compradores
trastearon con él hasta que una pareja y su hijo de pocos años acabaron por llevárselo.
Tres mozos de carga lo llevaron en furgoneta hasta el piso de aquella familia.
Su habitación fue la cocina. Allí lavaba ropa de una a dos veces al día,
según la estación. A menudo oía las conversaciones que mantenían. Así
se enteró de que lo habían comprado por estar de oferta. También vio cómo el
hijo aprendía a pronunciar palabras largas y difíciles.
El marido trabajaba para un despacho en jornadas de doce
horas, de modo que siempre se encontraba fuera. La madre había dejado su empleo
para encargarse del pequeño. Y era ella quien ponía siempre la lavadora, con
quien trataba a diario. El que había sido un joven y sano individuo la observó
con todos los atuendos posibles: con delantal y también vestida de gala, unas veces
manejaba sus botones llevando únicamente el sostén, mientras que en otras
ocasiones portaba un desgastado chándal. Se acostumbró a su presencia y
secretamente acabó enamorándose de sus ojos azules. No mermó su pasión al
aparecer en ella las primeras arrugas y contornos ni dejó de quererla por tener que compartirla
con el marido y un número creciente de niños. Sin embargo, un día se mudaron.
Antes del silencio, escuchó algo de un traslado, de un ascenso, y durante un
tiempo no lavó la ropa de nadie. Recuperó la soledad y aquel podría haber sido
el final de su historia si una tarde no le hubiese despertado el jaleo de una
mudanza.
El nuevo inquilino, que no propietario, era joven y
parecía sano. Le hizo recordar brevemente a su yo pretérito y casi olvidado.
Vivía solo y, a diferencia de la familia, no se mostraba cuidadoso con el
mobiliario de la casa. Le costaba horrores lavar su ropa. Hacía
ruido al procesarla. Tardaba más tiempo de la cuenta. El óxido había molido sus
músculos y huesos. Una noche en que la lavadora no lograba poner en funcionamiento
el programa elegido, el nuevo inquilino se paró delante de ella. Toqueteó con
ira los botones y le dio un par de golpes en la tapa. De nada sirvió. Entonces
se quedó muy quieto, terriblemente atento, y fue como si contemplase la lavadora por primera
vez, como si de repente comprendiese. Habló con la voz tomada por el asombro:
—Un momento, no me jodas; eres un hombre, tú eres un puto
hombre…
Sus ojos nadaban en aguas de estupor. La lavadora, aquel
antiguo joven y sano individuo que compraba en Carrefour, sintió una oleada de
júbilo revitalizador, creyó rejuvenecer conforme el entusiasmo recorría sus
avejentadas entrañas. Tal vez todo tenga arreglo, deseó. Pero la conexión entre
ambos se extinguió de forma abrupta cuando el inquilino ladró:
—El
lavavajillas también lo es, hijo puta, pero por lo menos él no pierde los
calcetines. Así que no me toques los cojones y espabila, trasto de mierda.