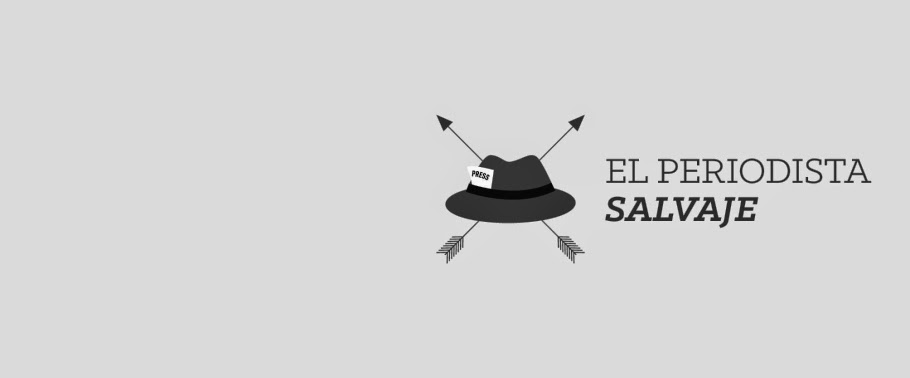10
Extracto de un correo
electrónico enviado por Alejandro Gutiérrez.
Julio, 2013.
A lo mejor habéis visto esa famosa entrevista que le
hicieron, creo recordar que en 1973, al legendario Marlon Brando. Fue poco
tiempo después de haber sido premiado con el Oscar por su interpretación de
Vito Corleone en El padrino y justo
antes del estreno del El último tango en
París, de hecho, se supone que Marlon acudía a la televisión americana para
promocionar la película. Sin embargo, Brando, con todo su gracejo y esas
salidas de tono tan suyas, se dedicó a responder con evasivas, a hacerle burlas
al presentador del programa y a hablar de los derechos de los indios
americanos, incluso se negó a mencionar nada que estuviese relacionado con el
cine. Por aquel entonces el mejor actor que jamás se haya puesto delante de una
cámara ya empezaba a exhibir cierto sobrepeso y su pelo raleaba tanto que se lo
peinaba hacia atrás, dejándose una grisácea melenita hasta la nunca. También
lucía barba y su atuendo para la ocasión era de lo más informal: jersey negro
de pico debajo de una cazadora vaquera; el look lo aderezaba mediante un
pañuelo granate con estampados que portaba anudado al cuello… En definitiva,
parecía un grandísimo mamarracho que, encima, nada tenía que contar. Pero, esto
resulta muy curioso, cuando uno ve la entrevista (está colgada en Youtube por
si os animáis a echarle un ojo) no puede apartar la mirada de él. Brando
irradia magnetismo, una especie de poder atrayente que brota de su esencia, de
su carisma, de sus facciones cinceladas y todavía atractivas pese a los
estragos de una vida de fama y repleta de excesos. Es incomprensible desde el
punto de vista lógico, pero el actor por antonomasia aún guardaba esa magia en
su interior, un aura de misterio que hacía que ellas quisiesen estar con él y
ellos anhelasen ser como él…
Y algo parecido era lo que ocurría, desde luego a mí me
ocurría, con Juan Águila. Ni mucho menos pretendo decir que mi amigo de la
carrera tuviese la popularidad, el don de gentes o simplemente el carisma de
Marlon Brando, pero algo habitaba en él, un tipo de embrujo, de adivinanza que
te invitaba a seguirle, a dejarte arrastrar por sus estrafalarias aventuras, a
querer saber más de los motivos que le guiaban, si es que éstos realmente existían.
Y es que no se me viene a la cabeza otra explicación para el hecho de que,
después de la frustrada cena en el ‘ristorante’ y el fallido momento
olla-que-conecta-con-el-más-allá, no le exigiese que me llevase de vuelta a
Teatinos. El caso es que la noche no concluyó en La Carihuela, nada eso; no
terminó allí sino que nos montamos en su coche, esta vez condujo él, y tomamos
la autovía sentido Cádiz. Durante una hora de trayecto no cayó una sola gota de
agua. Los cielos respetaron nuestro desplazamiento. Cruzamos localidades como
Benalmádena, Fuengirola y otras más; algunas las vimos lejanas desde la autovía
y, cuando el trazado de ésta se acabó, nos vimos obligados a atravesar los municipios
restantes siguiendo la carretera de la costa, ya que Juan se negó a pagar el
peaje de la autopista.
Los dos guardábamos silencio. Dentro del automóvil sonaba
música. Tras haber dado cuenta de ‘Rain dogs’, de Tom Waits, Juan puso a girar
el disco ‘Death of a Ladies´ Man’ (‘muerte de un mujeriego’, en español), de Leonard
Cohen, una grabación bastante incalificable para mi gusto. Cometí el error de
sacar a colación el tema y Águila me obsequió con una insoportable charla sobre
la técnica del muro de sonido y la figura de Phil Spector y su forma de
trabajar en el estudio; según Juan, Spector, productor del álbum que oíamos,
llegó a contratar a un guardia armado para impedir que Cohen se colase en la
grabación y cambiase las canciones. Y también me explicó que en la canción ‘Don't
go home with your hard-on’ (cuyo título por decoro no traduciré al castellano)
Bob Dylan y el poeta ‘beatnik’ Allen Ginsberg prestaron su voz en los coros: “You
can't melt it down in the rain” o “No puedes hacerla desaparecer en la lluvia”…
No sé, muy estrafalario se me antojó todo y no merece la pena que me extienda
en detalles prolijos. Además, ya sabéis, por lo que habéis leído hasta ahora,
que mi campo de conocimiento se circunscribe al cine y, en concreto, a la
crítica cinéfila.
Mientras resistía estoicamente la conferencia de Águila, exactamente
a la altura de Marbella, tomamos la carretera de los montes, la que lleva hasta
Ronda. A estas alturas de la noche, con seguridad debían de ser más de las doce,
quizá la una, no pregunté a mi amigo adónde nos dirigíamos. Asumí que el plan
de acción estaría dentro de su extravagante mente, por lo que me acomodé en el
sillón y observé cómo Juan conducía con pericia y finura. Trazaba las curvas de
forma precisa, lo que no resultaba fácil de noche y por una zona tan sinuosa. A
la izquierda se podía vislumbrar un valle que serpenteaba y a lo lejos, más
sierra y vegetación. No íbamos deprisa; de pronto recordé: “¿Por qué me has
hecho ir al volante antes si tú lo haces fetén? ¿Por el mapa que sacaste de la
guantera? ¿Querías consultarlo?”. Como ya venía siendo más que habitual, Juan
no respondió. Creo que marchaba concentrado, absorto en sus cosas. Pocos
segundos después de yo haber hablado, frenó bruscamente y nos desviamos por un
estrecho camino de tierra. No avanzamos durante más de cinco minutos. Entonces
Águila se echó a un lado, digamos que aparcó, si puede usarse este término, el
coche entre dos olivos y apagó las luces. “Hemos llegado, Ale, hemos llegado”,
lo dijo un par de veces y que me aspen si en ese momento el muy canalla no
estaba expectante como un niño en la noche de Reyes. Por mi parte, combinaba
cierto nerviosismo con, para qué negarlo, miedo, miedo a su siguiente
ocurrencia. Creo que temí que aquel improvisado Marlon Brando fuese capaz de
meterme en problemas, problemas de verdad. ¡Qué poco equivocado me hallaba,
joder!
Tardé más tiempo de la cuenta en apearme. No mentiré, era
muy renuente a ello, prefería sestear dentro del Renault. Juan, raudo, se había
desplazado hasta el maletero. Allí estuvo trasteando. Llegado un momento, me
llamó: “Baja, Ale, seguiremos a pie”, habló con voz cantarina, electrizada.
Cuando me puse a su lado observé que cerraba una bandolera negra y se la
cruzaba al hombro. “Te vas a helar”, le dije al verlo sin su sempiterna
gabardina, la había guardado dentro del portamaletas del vehículo. Echó el
seguro del Mégane y sus pasos se perdieron a través de un prácticamente
inapreciable hueco entre el follaje. Antes de caminar en pos de él, me puse
sobre la camiseta la chaqueta que había cogido en casa y me abroché todos los
botones de la misma, hasta levanté los cuellos para procurar protegerme el
cuello.
La noche no era especialmente fría, mas sí húmeda. Las
nubes todavía aguardaban amenazantes, incrustadas en los cielos, y a nuestros
pies todo se encontraba mojado a causa de la copiosa lluvia caída durante las
horas previas. A cada paso el barro me salpicaba hasta las rodillas. Las
zapatillas de deporte pronto acabaron tintadas de marrón cieno. No se veía
mucho, aun así, no me supuso apenas esfuerzo alcanzar a Juan, que se movía como
una sombra entre los olivos. Decía antes que casi no se veía y mi amigo debió
de pensar de igual forma porque sacó en ese instante una linterna de la
bandolera y alumbró nuestra senda. Ahora más que una sombra, Águila imitaba los
ademanes de un espíritu, una de esas ánimas malditas que transitan por los
bosques gallegos o eso atestiguan las leyendas. Siendo precisos, aquello que
cruzábamos no era un bosque sino una zona de árboles frutales, allí sobre todo había
naranjos, también (como ya indicaba) olivos puestos sin ton ni son, junto con una
gran cantidad de matorrales y matojos.
El terreno descendía. Resultaba difícil apreciarlo pero,
conforme avanzábamos, íbamos bajando. Giramos a izquierda y derecha, luego otra
vez y después varios giros más. Terminé desorientado. El desnivel se volvió más
pronunciado y tuvimos que proseguir nuestra marcha con especial cuidado de no
resbalar y rodar a causa de la pendiente. La tensión del momento no me
arrancaba el frío del cuerpo. Águila, en cambio, que caminaba delante,
guiándome, se hallaba empapado en sudor, con la estrafalaria camisa de lunares
pegada a su delgaducha espalda.
De repente, surgió un foco de luz delante de nosotros, a
no más de 200 o 300 metros. Juan levantó su puño, como en las películas bélicas
hace siempre el jefe de la unidad, y dejamos de avanzar. Se puso en cuclillas y
yo le imité. Entonces me dijo: “Ale, hemos llegado, esto no es peligroso, no te
asustes”. No hay nada que, por regla general, asuste más que alguien
asegurándote que no debes asustarte y sobre todo cuando este alguien resulta
ser el misterioso Juan Águila. Por tanto, aquella no era una excepción, me
asusté. “¿Dónde estamos?”, pregunté. Su respuesta: “Lo que tenemos delante es
El Cortijo, el célebre estudio de grabación, lugar que han pisado los más
grandes… Pero no me distraeré en batallitas. Aquí se supone que Elston Gunn y
Waits compusieron la canción, la que busco para mi libro”. Se quedó callado,
tal vez a la espera de una reacción por mi parte. “¿Y qué?”, cuestioné absurdamente
mientras Juan extraía de su bandolera un pasamontañas y dos guantes, por
supuesto, negros. Y encima, lo más curioso, el pasamontañas había sido
remendado, seguramente por las manos del propio Águila, para unir los dos
orificios de los ojos, de este modo quedaba una gran banda horizontal. Y sí,
efectivamente, estáis en lo cierto, Juan lo había confeccionado para poder
taparse el rostro con él y a la vez seguir llevando sus inseparables gafas de
cegatón. El no va más de los remiendos, vaya.
En silencio se colocó los guantes y escondió la cabeza
bajo su pasamontañas tuneado. Finalmente, sacó dos Walky-talky de su zurrón y
me entregó uno. “Ale, tengo que entrar ahí en busca de alguna prueba física de
la canción, he de revisar los archivos que tengan, la base de datos… No sé,
pillar algo”. “¿Y?”, no me incomoda reconocer que me sentía sobrepasado por la
sucesión de hechos, “eres periodista, concierta una entrevista una mañana con
sol, joder, ¡pero no allanes una propiedad privada en mitad de la noche, Juan!”.
“Que va, imposible, se han negado a recibirme, ya lo he intentado; no hay otro
modo”, dentro de mi apabullada sesera me figuré a mi amigo tratando de lograr
la información que ansiaba por cauces normales; me supuso un ejercicio de
muchísima imaginación, seguro que os hacéis cargo…
Como me había quedado mudo, Águila me hizo saber lo que
esperaba de mí: “No te preocupes por lo del allanamiento, no debería de haber
nadie dentro, quizá tampoco cuenten con alarma…”, dudó en esto último, vaya, yo
le noté a la legua que no creía del todo en sus palabras, “pero por si acaso
quiero que aguardes desde esa línea de plantas, desde ahí, mirando la
edificación… Y si notas algo raro me avisas por el walky, ¿ok?”. “Ok”, barrunto
que diría yo y tuve que añadir, “pero…”. “Nada, nada, Ale, con éstos verás
mejor; entro y salgo en no más de quince minutos, me reúno contigo y volvemos
al coche; mantente invisible y dime lo que sea por el cacharro”. Una vez me
hube colgado al cuello los prismáticos que me acababa de pasar, Juan me estrechó
la mano al estilo cine-palomitero-noventero y se permitió el lujo de apostillar:
“Suerte, amigo”. Y echó a correr. ¡Aquello era absurdo! Idiota de mí que no le
dejé allí tirado sino que obedecí sus instrucciones y me resguardé entre los
últimos árboles, muerto de frío y de nervios y hasta las cejas de barro, mis
ojos puestos en El Cortijo.
Desde mi enclave distinguía toda la edificación. Varios
focos halógenos la realzaban e iluminaban fantasmagóricamente en mitad de la negra
sierra rondeña. El Cortijo tenía, por lo menos, tres plantas. La parte por la
que nosotros nos habíamos aproximado era la de atrás o la zona sur. Supongo que
en el otro lado se hallaría el acceso por carretera, con el aparcamiento y la
entrada principal. El caso es que yo veía las terrazas de las habitaciones, el
comedor (una planta por debajo) y el área de esparcimiento con piscina,
barbacoa y una pequeña caseta. También contemplaba un salón ubicado detrás de
un inmenso ventanal, unos metros sobre el área de la piscina. Con ayuda de los
prismáticos alcancé a ver el contraluz de un majestuoso piano que presidía la
sala, a su lado creo que había ordenadores y equipos de grabación, guitarras,
pies de micro… Toda la parafernalia que uno esperaría encontrar en un estudio
profesional.
Y, hablando de profesionales, de rateros profesionales… Mi
curioso amigo Juan Águila, al que había perdido de vista tras separarnos,
apareció de nuevo en mi campo de visión. Debía de haber dado un rodeo considerable
para haber tardado tantísimo en alcanzar las lindes de El Cortijo. Con andares
veloces rodeó la piscina y encaró una escalera construida en piedra que le dio
acceso a la terraza que precedía al comedor. Un movimiento de una mano sobre el
pomo le permitió pasar al interior de la casa y no dio la sensación de que
ninguna alarma se hubiese activado a causa de ello. Pensé que a lo mejor Águila
estaba en lo cierto. A partir de ahí supe de sus tejemanejes a través del foco
de luz que proyectaba su linterna. Por tanto, le seguí el rastro desde una
perspectiva similar a la de aquellos videojuegos ‘arcade’ en 2D que
disfrutábamos largo tiempo atrás, décadas atrás. Juan subió a la última planta,
bajó, volvió a subir y, finalmente, se adentró en el salón del piano. Allí
estuvo un rato muy largo. Deduzco que buscando, registrando cajones o lo que
fuese.
Me empezaba a impacientar, quería que saliese ya, que nos
marchásemos sanos y salvos. Pero Águila no abandonaba el salón. Creo que perdí
los nervios cuando divisé otro fogonazo de luz, ¿otra linterna?, en la planta
alta. Eché mano al walky-talky. Lo encendí con gestos torpes, nunca antes había
usado uno, y susurré: “Juan, hay alguien encima de ti, sal de ahí”. No hubo
respuesta, así que grité: “¡Sal, joder!”. Y por primera vez percibí lo ligero
que era aquel aparato, lo poquísimo que pesaba en la mano. No se me antojaba
posible pero lo comprobé y sí… Sí, cuando abrí el receptáculo de la parte de
atrás… Exacto, no tenía pilas. Juan no le había puesto pilas al condenado walky.
Y entonces comprendí, mientras el haz de luz bajaba directo al encuentro con la
linterna de mi amigo, que no me quedaba otra opción que asistir a la escena en
silencio, como en las cintas antiguas, o arriesgarme a que nos pillaran a los
dos. ¿Tendría tiempo de llegar a avisarle? ¿Iba a contemplar como detenían al
idiota de mi amigo? En esas dudas me debatía cuando la detonación de un arma
grande, tal vez un rifle, me sacó de mi reflexión. Al mismo tiempo que sonó el
aldabonazo el ventanal se descompuso en mil pedazos. Y hubo otro disparo y con
los prismáticos vi que la tapa del piano volaba por los aires. Y, justo
después, un tipo con gafas y pasamontañas negro salió corriendo del salón y
saltó, ¡saltó! Cayó al suelo situado unos metros por debajo y rodó aparentemente
dolorido. Al hueco dejado por la cristalera fracturada llegó un hombre de
mediana edad, fornido, con un rifle de caza en las manos. Vestía como yo
supongo que visten los guardeses de una finca o vete saber. También recuerdo el
detalle de que era calvo, muy calvo. El calvo apuntó a Juan y disparó un
instante después de que Juan se refugiase detrás de la barbacoa.
El guardia dudó si saltar. Se decidió por no hacerlo.
Retornó a las sombras de la casa. Iba a bajar por las escaleras. Águila
comprendió la situación al instante y echó a correr hacia la línea de árboles
donde tenía que verse conmigo. Mientras se acercaba gritaba, me gritaba:
“¡Corre! ¡Corre! ¡Corre!”. Y así lo hice, aunque antes contemplé como el
guardés o quién fuese aquel energúmeno descendía las escaleras, sorteando
escalones de dos en dos, y disparaba con la fortuna de no acertar a mi amigo, el
cual trotaba con el zurrón dando bandazos a su costado. Juan se desvió a la
izquierda y yo lo tomé como una señal para ponerme en marcha. Me deshice de los
prismáticos y comencé mi carrera. Procuraba seguir el camino por el que
habíamos llegado, pero no se veía apenas y mi orientación siempre ha sido mala,
y encima el barro me ralentizaba. Tropecé infinidad de veces…
No quiero pecar de melodramático, pero sentía que mi
final, mi encontronazo con la justicia, estaba a punto de salirme al paso. Y
por eso, mientras correteaba perdido, maldije el nombre de Juan y el de todos
sus antepasados. Entonces un disparo sonó más cerca de la cuenta y, delante de
mí, pude ver que una gigantesca rama caía al suelo. “No te muevas o te ensarto
de una balazo, hijo de puta”, aquel tipo se conocía a las mil maravillas el
terreno y no había tenido el más mínimo problema en cazar a un capullo como yo.
Obviamente, me frené en seco. Temblaba como un flan, no me avergüenza
reconocerlo. “Date la vuelta, listillo”, y ya me estaba girando cuando escuché
un golpe sordo y, al terminar de darme la vuelta, ahí estaba Juan, que tiró de
mí y me obligó a esprintar monte arriba. Águila le había estampado al guardia
el walky en la cabeza. “Cabrones”, aulló el hombre desde el suelo. “Anda que
avisas, tío, ¿para qué te he dado la radio?”, me recriminó Águila. Quise
replicarle, pero huíamos sin apenas resuello, como presos que luchan por la
libertad, como galgos en pos de una veloz liebre. Juan, no sé cómo, conocía el camino
de regreso y me guió dando los giros y requiebros necesarios.
En pocos minutos alcanzamos el coche, que seguía aparcado
entre el par de olivos. A los dos nos faltaba el aliento. Águila se quitó el pasamontañas
y postró sus rodillas sobre el firme, y vomitó la cena que no habíamos
ingerido. Yo no retiraba la vista del camino, aterrado ante la posibilidad de
que una luz, una sombra, el guardia o el mismísimo demonio, quién fuese,
viniese pisándonos los talones. Nadie apareció. Silencio. Sólo silencio. Y
lluvia, porque comenzó a llover. Embarrados como nos encontrábamos pensé que el
agua nos limpiaría, nos purificaría; qué ingenuo. “¿Qué has encontrado, Juan?
¿Y quién era ese hijo de puta?”, le pregunté y él contesto: “Sube al coche,
deprisa”. Por enésima vez, obedecí.
Al volante, Águila maniobró para dar media vuelta y, más
rápido de lo recomendable, condujo a través de la resbaladiza senda de tierra.
En un santiamén los faros mostraron la calzada que une Marbella y Ronda. Juan
emprendió la ruta de retorno a la costa. Sentía que nos movíamos con demasiada
precipitación. “Afloja un poco, el asfalto tiene que estar resbaladizo con la
lluvia y las ruedas van hasta arriba de barro”. Pero no me hizo ni caso. En un
par de curvas pensé que nos íbamos rectos al vacío, derechitos a las
profundidades del valle. Águila consiguió controlar el coche. “Por favor,
Juan”, y entonces él me señaló el espejo retrovisor y yo pude vislumbrar a lo lejos,
muy lejos, dos puntos blancos; las luces de un vehículo que venía detrás de
nosotros. “No creerás que…”. “Estoy seguro”, me interrumpió de nuevo con voz de
niño emocionado en la noche de Reyes, “a estas horas, por aquí y a esa
velocidad, nos persiguen, Ale, nos persiguen; en vez de rastrearnos a pie el
cabrón ha vuelto a El Cortijo a por su coche”. Y Juan aceleró aún más. Y,
aunque mi amigo no conducía nada mal, los puntos blancos cada vez eran mayores,
ya se asemejaban a dos grandes y luminosas canicas; nos estaba acechando. En
los tramos más revirados lo perdíamos brevemente de vista, pero luego llegaba
alguna que otra recta y yo, girado el cuello en mi asiento, sentía que aquel
tipo se nos echaba encima.
En el momento de mayor tensión, recuerdo ahora, caí en la
cuenta de que la música seguía sonando. El reproductor se activaba
automáticamente al insertar la llave, comprendí. La que se escuchaba era
precisamente la canción de Cohen y Spector de la que tanto me había hablado Juan
en la ida: ‘Don´t go home with your hard-on’. ¿Lo recordáis? Águila había
comentado que en los coros del tema Dylan y Ginsberg habían puesto la voz. Una
chorrada más de las suyas, había razonado yo cuando mi amigo me hubo lanzado el
innecesario dato. Ahora, sin embargo, ya no me parecía una chorrada, tampoco una
invención; quizá Juan tenía razón, quizá Dylan y Ginsberg prestaron sus voces a
la sórdida canción o, al menos, este hecho me resultó tan verídico como las
luces del coche que ya casi nos daba alcance y la lluvia que golpeaba la luna
delantera del Mégane mientras Águila trasteaba con la palanca de cambios como
un poseso. “No lo vas a despistar, tío”, dije saliendo de mi embelesamiento. Intuí
que Juan me daría la razón y frenaría y entonces nos entregaríamos, dóciles al
castigo que nuestro perseguidor deseara aplicarnos, pero Juan, condenado Juan,
botarate pendenciero, siempre guardaba un as escondido bajo la manga, creo que
ya lo he dicho previamente, e hizo algo que a mí nunca se me habría ocurrido.
Apagó todas las luces del Renault. Desde ese preciso instante nos adentramos en
un mundo de tinieblas. Sumergidos dentro de una cegadora oscuridad, Águila trazó
y derrapó en cada curva, firmemente convencido de que, sin la referencia visual,
nuestro persecutor se quedaría atrás. Y, por mi parte, yo empecé a creer que aquella
locura era posible y el Mégane transitó por esa complicada senda como quien
camina con los ojos cerrados. La noche nos engulló al tiempo que la machacona
música no cesaba en su mantra: “No puedes hacerla desaparecer en la lluvia”.
->En dos semanas (el sábado 5 de abril) la undécima entrega, ¡disponible sólo en la revista Mayhem!
Acerca de 'Rebobina':
Disfrutables letras inventadas que construyen variopintas
palabras que mágicamente componen intrincados textos que albergan las historias,
todas ellas falsas y fabuladas y, a su vez, divisibles de nuevo en incontables
letras. ‘Rebobina’ es el comienzo de una de esas historias. Pero necesita un
final, te necesita. De modo que te invito; venga, acomódate. Siéntate en esa
silla o butaca (o sofá) sobre la que te gusta reposar mientras lees y
adentrémonos juntos en estas líneas que, entrega tras entrega, irán urdiendo
una misteriosa trama compuesta, al fin y al cabo, de letras; letras siempre
extraídas de la esfera de lo fabulado e imaginado, lugar donde no se vive sino
que tan sólo se disfruta.