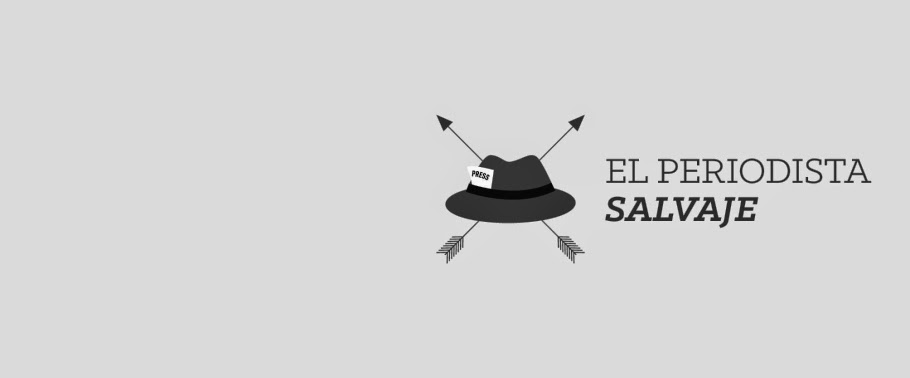Víctor, hay gente que es alérgica al marisco, otros lo
son al polen, otros a la humedad o a los perros; pues bien, yo también soy
alérgico a algo, sólo que a algo un tanto más peculiar o, si lo prefieres, muchísimo
menos común. En el fondo, todos tenemos un alérgeno capacitado para provocarnos
la muerte, la suerte consiste en no dar con él jamás… En este punto de su
relato mi amigo Agustín Sebas, desaparecido durante meses y de repente
resucitado esa noche en la que me había instado a ir a su casa con presteza (Víctor,
necesito tu ayuda, me había dicho por teléfono un rato antes), se calló para
luego toser con visible dolor.
Comprendí que aquella narración le suponía un empleo
exacerbado de las menguantes energías que le mantenían vivo… No gocé de tiempo
para reflexionar sobre sus palabras porque Sebas prosiguió hablando y diciendo
para mi desgracia yo he dado con él. Atiende bien, esto es importante,
representa el núcleo de lo que intento hacerte entender; aunque no me creas,
por cada una de las personas que moran este mundo hay un libro que las matará.
No es broma, me garantizó. Como existen miles de millones de libros y otros
tantos miles de millones de seres humanos casi nadie da nunca con su veneno,
con ese pedazo de celulosa que le llevará a la tumba. Únicamente unos pocos,
que se podrían contar con los dedos de las manos, gozamos del dudoso honor de
toparnos frente a frente con nuestra parca. El concepto es complejo, pero no
desvarío, amigo; quizá tu alérgeno literario resida en El Quijote o Moby Dick o
dentro de un libro que escribirá un autor africano que a día de hoy no ha
nacido. El caso es que debes rezar para que tus ojos no lean jamás ese némesis
invisible que te amenaza, para que no llegues a tocarlo, ya que todo arranca a
partir de ahí: la primera caricia de las manos al lomo o la cubierta y entonces
te infectas y el veneno se expande, se propaga por tu organismo de forma
irremediable. Por eso yo voy a morir…
Aproveché su renovado ataque de tos para interrumpirle y
decirle que aquellas eran fantasías y quimeras surgidas de una mente enferma,
que tenía que ser atendido por un médico con urgencia, que yo le salvaría. Ya
he ido a muchos doctores y nada pueden hacer por mí. Ese demonio de ahí me va a
matar y yo estoy malgastando mis últimas bocanadas de aire ayudando a un idiota
que no quiere comprender… Me incorporé y caminé hasta el rincón del salón que
su brazo esquelético había señalado. Iluminado por el halo dorado de una de las
pequeñas bombillas de bajo consumo admiré un volumen encuadernado en rústica del
extraño y difícil de encontrar libro ‘The King in Yellow’ (‘El Rey de Amarillo’
traduje al español), escrito a finales del siglo XIX por el norteamericano
Robert William Chambers. Fui a agarrarlo, pero presentí que no era una buena
idea, de modo que ni lo rocé, sino que me volví a mi asiento al tiempo que
Agustín retomaba su discurso.
Víctor, te aprecio. Sabes que he sido un hombre
solitario, no muchos lamentarán mi deceso. A mí tampoco me preocupa la fortuna o
el devenir de esas personas, pero tú eres amigo y no quiero que sufras lo que
yo estoy padeciendo. La prosa de Chambers me ha matado y no le culpo, él no lo
hizo a maldad, pero los escritores matan, fabulan y toman prestado de la
realidad lo ajeno y ésta, como venganza, como si de un trueque se tratase,
aporta a los libros cierta característica: la de asesinar. Una obra escrita se
construye a partir de la inquietud del autor, de sus ansias por descubrir, por
desentrañar el terreno de lo imaginado, me explicó el acabado Sebas. Pues bien,
los libros quedan impregnados de esas inquietudes y devoran a los que posan sus
miradas sobre ellos. No debería ocurrir, pero sucede, sólo que en un porcentaje
infinitesimal, casi de cero. A mí me ha pasado, yo soy víctima de esa anomalía.
¡Créeme, Montalvo!
Pero yo no pude creerle sin que eso hubiese sido algo
similar al acto de ponerme una camisa de fuerza sobre los hombros. No pude
creerle y mi cara me delató, le dejó entrever mis ataduras al racionalismo más
convencional. Aunque es cierto que, no todo era incredulidad, también intuía
que alguna sima de improbable verdad debía de residir en el seno de su
historia; resultaba innegable la degeneración física que había sufrido mi camarada...
Todo lo que Agustín me había relatado a la fuerza tenía que ser pura fantasía,
pero al mismo tiempo yo le conocía y sabía de su perfecto discurrir, de su
inteligencia en el pasado; y encima estaba el factor de su desgastada salud, su
porte encorvado y enfermo, sus manos monstruosamente deformadas… Además,
parecía tan convencido de la veracidad de sus palabras.
¿Y qué he de hacer, Sebas? ¿Dejar de leer y, por tanto,
salvarme? ¿Me hablas en serio? Y no pude evitar que se me escapase una risa
nerviosa, un esbozo de risotada fruto de mi cada vez más inquieto estado de
ánimo. No, claro que no, sentenció él y muy raudo razonó, pero puedes leer
únicamente los libros que a estas alturas de la vida ya has leído… ¿Comprendes?
Ésos que ya has comprobado que no te son dañinos ya que, a la vista está, te
encuentras aquí y luces sano. Lee o relee sólo esos ejemplares, no cojas
ninguna obra nueva, porque el veneno, tu alérgeno, todavía flota por el aire,
por el ancho mundo, y te anda buscando para, una vez te haya localizado, matarte.
Seguro que te estás marcando un farol, Agustín, has de estar gastándome una
broma muy pesada, comenté. Al final, comprendo ahora, lo único que recibió Sebas
por mi parte fue incomprensión y negación. A día de hoy firmaría un cheque en
blanco con tal de volver a atrás y tener la oportunidad de obrar distinto.
He cumplido con mi cometido, amigo, ahora te pido que me
dejes descansar, muero de agotamiento, pronunció de forma abrupta Sebas. Otro
movimiento de su bastón, idéntico al que me había ofrecido adentrarme en el
salón, me instaba a que me marchase, a que le abandonase allí entre la
oscuridad y sus libros, entre sus problemas y angustias. Me plegué a su
voluntad y dirigí mis pasos hacia la calle. Solamente me volví una vez y fue
para asegurarle que me iba aquella noche, de acuerdo, pero que a la mañana
siguiente regresaría y le llevaría, si era necesario por la fuerza, a un
hospital. Claro, claro, Víctor, mañana te acompañaré, pero ahora déjame reposar,
dijo mi exhausto colega.
Por un momento, su voz había adquirido el soniquete cantarín
de antaño, pero rápidamente se hundió de nuevo en un susurro cercano a lo
inaudible para pedir, para pedirme, promete que te cuidarás, Montalvo, prométeme
que seguirás mis consejos. No le di una contestación y ahora me arrepiento al
saber que aquella fue la última frase que me dedicó y yo opté por ignorarla. A
la mañana siguiente cumplí con mi palabra y me plantifiqué otra vez en su casa
y lo encontré muerto, sentado sobre el mismo sillón que había ocupado horas
antes, y ‘El Rey de Amarillo’, de Chambers, reposaba incólume, mecido por el centelleo
de un haz de luz amarillenta. No encuentro explicación a mi pensamiento, pero
durante una fracción de segundo aquella novela encuadernada en rústica me
pareció una fuente de ponzoñoso y negro veneno. Qué ideas se nos vienen a
veces, de repente.
Días después de su muerte, el cuerpo de mi colega fue
incinerado tras un escueto y espartano responso, me llamaron para que asistiese
a la lectura de su testamento. En una carta escrita a mano por el mismo
Agustín, había decretado que su edición de ‘El Rey de Amarillo’ me pertenecería
a mí una vez él ya no morase en este mundo. Según me dijo el propio albacea,
aquella misiva había sido redactada escasísimas semanas atrás, se trataba sin temor
a caer en equívoco de la última voluntad de mi camarada o, al menos, de la
última modificación que realizó sobre sus bienes materiales. No quise conocer
nada más del resto de reparticiones entre familiares y conocidos, no me
interesaba ni siquiera mínimamente. Cogí el libro y me marché en silencio, no
medié palabra con ninguno de los presentes.
Al principio, valoré la cesión de la novela como una
broma macabra por parte de Sebas que, seguramente, en ese momento andaría riéndose
de mí desde sus esparcidos restos de ceniza. Luego, calibré por un ínfimo
período de tiempo la opción de que Agustín me hubiese dejado en herencia la
obra para que ésta me produjese las mismas lesiones que mi amigo había sufrido,
como él creía y decía. Pero, ¿verdaderamente (me preguntaba en largas charlas
silenciosas conmigo mismo) aquel libro podía infligir daño a alguien? Además, siendo
ésta una obra tan peculiar como la del estadounidense Chambers (ejemplo y
modelo para maestros de la literatura de terror de la talla de H.P. Lovecraft),
compuesta por múltiples pequeñas historias interconectadas por la siempre
perenne aparición, de forma más clara o velada, de ‘El Rey de Amarillo’, una
ficticia pieza de teatro que poseía la propiedad de volver loco a la persona
que se atreviese a leerla… ¿Pero realmente guardan los libros veneno en su
interior? ¿Son alérgenos potenciales que acechan a su víctima y terminan por
liquidar al curioso que viene a dar de bruces con su materializada debilidad?
Las preguntas cansan y agotan, mucho más cuando las
cuestiones carecen de respuesta. De modo que, con el tiempo, dejé de plantearme
tales interrogantes y fui filtrando el fantasma de Agustín Sebas entre los
sótanos más profundos de mi memoria, relegándole al olvido del que algún día o
noche seguro volvería pero, para aquel entonces, ya sería tarde y yo lo
rememoraría como una amistad pretérita, casi soñada y, por tanto, prácticamente
irreal, sin peso ni consecuencias en mi existencia. Ah, olvidaba referirme a
ello, no sé si tendrán curiosidad al respecto pero leí de cabo a rabo ‘El Rey
de Amarillo’, de Chambers, y nada malo me ha ocurrido a causa de ello; desconozco
si esto puede deberse a que, como Agustín decía, cada persona tiene un libro con
la capacidad de asesinarle y sólo ése le devora y consume, y por tanto el genio
norteamericano que mató a Sebas no tiene efecto sobre mí…
En definitiva, fui desprendiéndome de los restos de Sebas
adheridos a mí; eso hice hasta hoy, día en el que sus advertencias y la imagen
de su decrépito estado físico final han vuelto del más allá para abofetearme de
un lado a otro el rostro. Y es que esta nublada tarde, cuando me encontraba en
la feria del libro (de la que les hablaba al principio de este texto) firmando
ejemplares de mi última novela, he asistido a una forma de horror inimaginable,
racionalmente imposible. Después de haber atendido a un par de señoras ya
mayores, pero muy amables, he bajado la vista para echar un vistazo a mi
teléfono móvil (Julia me había escrito para avisarme de que esta noche es una
de esas ocasiones en las que se queda hasta muy tarde, a veces hasta bien
entrada la madrugada, en el despacho de abogados donde trabaja), y cuando he
vuelto a alzar los ojos he observado delante de mí la portada de mi tercera
novela, extendida hacia mí por unos brazos para que yo la cogiese y autografiase.
Para Carlos, don Víctor, si no le importa, me ha pedido
una voz joven y cantarina, aunque a la par también sonaba algo rasgada y
dañada, levísimamente deteriorada. Sin ser muy consciente de su comentario, me
sentía tan aterrado que casi no llego a comprender sus palabras, he asido con
cautela el volumen que este lector cogía con sus manos, unas manos extrañamente
(incomprensiblemente aseguraría) dañadas y envejecidas, mefíticas y arrugadas,
plagadas de costras y con la piel, de un vívido color purpúreo, levantada.
Mientras le dedicaba y firmaba con pulso tembloroso el libro le he preguntado,
con ademán despreocupado y anecdótico, qué mal tienes las manos, chico, ¿qué te
ha pasado? No se preocupe, don Víctor, me ha respondido el joven y seguidamente
ha seguido diciéndome, el dermatólogo cree que se trata de una fuerte reacción
alérgica y que con la crema que me ha mandado pronto volverán a su apariencia
saludable de antes. Los dos hemos permanecido en silencio mirándonos, el uno
frente al otro (yo sentado y él de pie), durante una inconsciente y prolongada
porción de tiempo. Extrañado por mi inmovilidad, Carlos me ha inquirido si ya
había terminado. Sacado forzosamente de mi confusión caótica, fuera de los mil
pensamientos simultáneos y contradictorios que me ahogaban en un inmenso mar de
dudas, he contestado que sí, que me disculpase, porque me hallaba muy cansado y
por un instante se me había ido el santo al cielo. Le he entregado el libro
cerrada la tapa y él me ha dado las gracias. Es usted mi autor favorito, don
Víctor, no puedo dejar de leerle, se me pasan los días leyendo y releyendo sus
historias. Escriba pronto una nueva novela, por favor.
Eres muy amable, Carlos, de veras que lo eres, he
conseguido pronunciar con el alma caída a los pies y tal vez caída aún más
abajo, con mí ánimo y espíritu excavando hacia el centro de la Tierra,
arrastrándome por un tobogán al fuego eterno del infierno. Cuídate esas manos,
le he recomendado al tiempo que con la zurda estrechaba una de ellas y mi tacto
sentía la piel castigada e hinchada. Gracias, duele pero se pasará. Y esas han
sido las últimas palabras que han salido de la boca de mi joven lector Carlos
antes de dar media vuelta y desaparecer entre
la aglomeración de personas imperante. Durante larguísimos instantes he pensado
en ese chico y en sus maltrechas manos, al igual que me ha venido a la mente la
imagen de mi amigo Agustín Sebas y los sucesos de aquella última noche en la
que le vi con vida. He rememorado las cosas que me dijo y explicó, y he
temblado ante el recuerdo del veneno que, según él, guardan los libros (cada
uno tenemos uno que nos matará si lo leemos); y he temido haberme vuelto dicho
veneno negro y ponzoñoso que, desde detrás de las páginas de papel, asesina… La
cola de lectores ha comenzado a impacientarse ante mi inacción y así me lo han
hecho saber a través de quejas y resoplidos. Esa misma turba intranquila es la
que me ha salvado de los fantasmas de mi razón, de las trazas de mi veneno.
(FIN)
->Ilustración realizada por la diseñadora gráfica
Alicia Mula. Visita la siguiente página web para disfrutar de su trabajo: