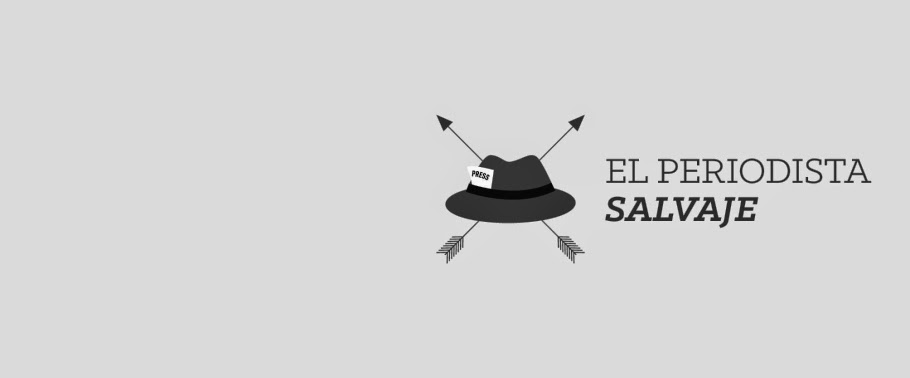“Voy a matarte y así pagarás por lo que hiciste”, dice
una voz seca y cavernosa a través de los cortados labios de una cara mal
afeitada. El artífice de la frase, embutido en una gabardina y cobijado bajo un
sombrero de ala ancha, esboza una sonrisa de satisfacción al ver cómo pierde
color la cara de su interlocutor, que retrocede un paso y nota el frío cemento
de la pared en su espalda. Aunque tiembla, presa del miedo, trata de alegar a
su favor: “Espera…”, mas no logra emitir ningún otro sonido. Tampoco tiene tiempo,
ya que el trueno de la detonación resuena repentino y envuelve la atmósfera, y la
bala, pulida y metálica, abandona acelerada la pistola de pequeño calibre para
alojarse justo en el corazón de su víctima, que cae entre gemidos, los ojos
desmadejados.
El disparo ha sonado altísimo y los ha sobresaltado en
medio de su acalorada discusión. La habitación queda en un extraño silencio
cuando John Ross coge el mando a distancia y quita el volumen al televisor sin
mirar a Eva Brown, su pareja. Ninguno de los dos habla. El cuchillo sigue sobre
el cristal de la mesa y su hoja metálica refleja la amarillenta luz del techo. Al
otro lado de la pantalla, en un mundo de formas sin más colores que el blanco y
el negro, un gánster se agacha junto al tipo que acaba de asesinar, para
registrarlo. Es la escena de una famosa película. John y Eva llevan un rato sin
prestar atención a la antigua cinta. Estaban enzarzados en una trifulca cuando
el sonido del arma los ha sobrecogido, pero pese a ello John deja la televisión
encendida. Finalmente, se miran y respiran hondo, de forma involuntaria pero
sincronizada, y es Eva la que pregunta, la voz alterada:
— ¿Pero qué hacías? —le grita y, sin esperar una
respuesta, prosigue—: ¡Me has dado un susto de muerte! ¡Si no llego a entrar…!
— ¿Por qué? —John se gira y se sienta en un sillón junto
a la mesa. Levanta los brazos, esbozando un gesto de incomprensión.
— ¡Estás loco! —Eva camina deprisa de un lado a otro de
la estancia hasta que se detiene y señala el cuchillo—. ¿Es que eres un
suicida?
—No sé de qué me estás hablando… —John empuja el cuchillo
con su mano izquierda y deja escapar un improperio. Se ha roto la parte del
cristal de la mesa que ha sido golpeada por la hoja del cuchillo al caer—. Y
apártate, estás en medio de la tele.
—Me lo prometiste, John; me prometiste que todo esto
había terminado —Eva se da la vuelta y mira a través del ventanal. Ve el mar y
las nubes que tapan el cielo. La noche es oscura. Algunas luces permanecen
encendidas en las casas más cercanas a la costa. Guarda silencio durante unos
minutos. De repente, busca su bolso y se calza los zapatos que yacían en el
suelo junto al sofá. Abre y cierra varios cajones, y aparta varios marcos con fotografías
de ambos. Cuando encuentra la llave de su coche se encamina hacia la puerta,
tras agarrar su abrigo de cuadros.
—No te vayas, deberíamos aclararlo… —John le habla en un
tono muy bajo y pausado.
—Ya lo hablamos y me diste tu palabra —Eva da varios
pasos más y abre la puerta.
—Y la he cumplido; sigo aquí, ¿no? —oye decir a John.
— ¿Es que no quieres vivir? —Eva ha vuelto al salón y se
coloca frente a John, que no le responde, al menos no de inmediato. La puerta que
comunica con el descansillo permanece abierta y se escucha el ruido lejano
procedente del ascensor.
—Quizá —murmura John después de varios segundos al tiempo
que se rasca su cabeza rapada y, posteriormente, se mesa su boscosa barba
castaña—. Pero no estaba haciendo nada, de verdad.
— ¿Entonces qué hacías con el cuchillo en el salón?
Explícamelo —varios mechones de cabello se agolpan sobre la frente sudada de
Eva. Durante un par de minutos ninguno de los dos habla de nuevo—. Tú no
quieres a nadie.
—Eso será.
—Fue un error venirme a vivir contigo —y Eva se va con
paso ligero.
—Te vas porque quieres, ¡no ha pasado nada! —John vuelve
a subir el volumen del televisor. Sus dedos agarran el cuchillo y, con rabia,
lo lanzan contra una estantería. Varios libros caen al suelo con estrépito.
—Cómo me engañaste. Vas a hacer infeliz a toda persona
que se te acerque —es lo último que dice Eva antes de dar un portazo.
John mira sin ver la televisión. Queda quieto, absorto. Pestañea
varias veces y decide ponerse en pie. Se aproxima a la cocina. John abre el
frigorífico para coger una lata de cerveza. Después de abrirla y beberse más de
la mitad de un trago, John repara en la llave de su coche, que se encuentra
sobre el electrodoméstico. La observa con detenimiento. Termina por cogerla y
abandona lo que le queda de cerveza en el fregadero. Con andares rápidos y
precisos, John sale de casa. Su abrigo, en cambio, le aguarda sobre la cama y
en la cocina el frigorífico está abierto de par en par, mientras que las luces
de la casa todavía se mantienen encendidas y la película llega a su fin.
-----------
—Parece que por fin vuelve en sí —asevera la calmada y
grave voz del doctor Anderson, apostado con su lisa bata blanca a los pies de
la verdusca cama de hospital—. Oiga, John, ¿John? ¿Me oye? ¿Puede oírme?
—pregunta y mueve al mismo tiempo una mano sobre el rostro del paciente que,
después de haber compungido el gesto, abre los ojos.
—Soy el doctor Anderson, ¿cómo se encuentra? —John Ross
ve desfigurado el rostro del médico y parpadea repetidas veces, tratando de que
la realidad se asiente. Las paredes de la habitación de hospital laten
arrítmicamente.
—Mareado —su voz suena ronca, con un tono apagado.
—Es normal, no se preocupe; poco a poco su cabeza se irá
asentando. No tenga prisa.
—Me cuesta ver —dice fríamente John.
— ¿Puedo hablar ahora con él, doctor? —la estridente voz
de Nick Blore hace a John contraer de nuevo el rostro. Blore va vestido con un
traje oscuro que le queda grande y la corbata es de color amarillo fosforito.
—Por favor, le he dicho que no era el momento —la mirada
del doctor Anderson es recriminatoria—. No tenía que haberle permitido entrar
aquí…
—Sí, sí, le entiendo; me comportaré, palabra… —asegura
Blore tras levantar las manos en señal de paz. Su pelo resulta escaso y ralo,
pero se lo peina de forma que los cabellos acaban tiesos y con volumen—. Pero
yo tengo que redactar un informe y ya voy con varios días de retraso…
—Sólo unas preguntas rápidas; tendrá tiempo de preguntar
todo lo que quiera cuando el señor Ross esté recuperado —concede el doctor.
—Gracias —y Blore se olvida del médico para centrarse en
John Ross, que yace en la cama con evidentes muestras de fatiga—: Sí, sí; verá,
John, seré muy rápido, ¿recuerda usted algo del accidente que sufrió?
— ¿Qué? —acierta a comentar John.
— ¿Que si recuerda algo de su accidente con el coche?
—insiste Blore.
—El coche…
—Dígame, John, usted conducía su coche hace unas noches y
algo ocurrió, ¿no? ¿Qué fue? —Nick Blore habla muy deprisa y el doctor Anderson
le advierte que si sigue así tendrá que irse.
—No lo sé —responde finalmente John después de varios
segundos en silencio, cavilando.
—Ya, no lo sabe, entiendo. Pero trate de recordar, porque
el asunto es bastante raro…
— ¿Cómo que raro? —se sorprende John.
—Era un tramo de carretera recto, sin curvas —Blore
parece no haber oído las últimas palabras de John y prosigue con su
argumentación—; sus neumáticos no mostraban signos de haber sufrido un pinchazo,
parece que el motor tampoco falló y las marcas de ruedas sobre el asfalto hacen
suponer que ni siquiera iba usted más rápido de lo permitido… —Nick Blore
camina alrededor de la cama mientras habla—. En cambio, usted se estrelló y su
coche dio tres vueltas de campana. Perdone que sea tan franco… Pero es que este
suceso me tiene absolutamente anonadado… —relata atropelladamente—. Además, era
de noche, eso es cierto; pero la visibilidad era muy buena, una ruta bien
iluminada. No llovía, tampoco había ninguna otra inclemencia meteorológica… Por
tanto, sólo usted puede darnos la respuesta… —y cierra una carpeta con
documentos que ha estado consultando—. ¿Qué pasó, John?
—Ya le he dicho que no me acuerdo, ¡qué sé yo! —grita—. Y
me duele la cabeza horrores…
—Ya es suficiente, señor Blore —el doctor Anderson coge
del brazo a Blore, que hace caso omiso.
—Vamos, John, póngase en mi lugar… Casi parecería que se
dejó usted ir…
— ¡Cómo se atreve! —estalla John.
—Le he dicho que ya era suficiente. Salga de aquí —el
doctor Anderson empuja a Nick Blore hasta la puerta de la habitación—. Usted,
John, descanse; en unos días estará como nuevo. Ha demostrado ser muy fuerte.
—Pero, doctor, usted piensa igual que yo… Este tío es… Dígalo…
Es… —se defiende Blore, tratando de resistirse a salir al pasillo.
—Cállese, le digo…
—No me parece un accidente normal, se lo repito…
El doctor Anderson consigue llevarse fuera a Blore. A
John empiezan a pesarle mucho los párpados de nuevo. Comienza a caer en un
profundo sueño y la realidad se va difuminando lentamente a su alrededor. Se le
cierran los ojos. En el pasillo, escucha como el doctor y Blore siguen hablando
de él:
—Cuando se haya recuperado, le haremos un diagnóstico
psicológico completo y su compañía será la primera en recibir los resultados…
Justo antes de dormirse, John aún logra oír en la
distancia algunas palabras más sueltas:
—Me apuesto... Que sea… Intentó…
—Lo… Vigilado…
-----------
Varias semanas después del accidente, John ya ha vuelto a
casa. Aunque el doctor Anderson le ha asegurado que puede llevar una vida
completamente normal, no se ha reincorporado al trabajo. Casualmente, ahora que
no aparece por la redacción del periódico, John ha comenzado a escribir más que
nunca. De hecho, junto con correr, es lo único que hace, día tras día. John sólo
escribe y sale a correr. Se encierra en casa y las horas transcurren raudas
mientras él teclea aceleradamente, la cabeza a sólo un par de palmos de
distancia de la pantalla del ordenador. John escribe entre un desorden
incipiente de libros por doquier (antiguos y nuevos, ediciones rústicas y pasta
blanda) y restos de comida y latas de cerveza, entre algún que otra vetusta carpeta
e infinidad de folios escritos. Estos borradores contienen numerosas veces
palabras como ‘receta’, ‘camino’, ‘viaje’ y ‘verdad’, entre otras.
El piso se encuentra sumido en el caos y nada se halla en
el mismo sitio que estaba antes del accidente. Lo único que permanece
inalterable es la llave del coche, que sigue sobre el frigorífico. John no ha
conducido desde el accidente. El seguro cubrió todos los gastos y se encargó de
reparar los desperfectos del auto. Una mañana de la semana pasada un empleado
de la aseguradora, que no era Nick Blore, vino a traerle el coche. Lo aparcaron
a unos metros de su portal y subieron a entregarle la llave a John. Y éste la
dejó sobre el frigorífico, sin tocarla más. Al lado de la llave está el
reproductor de música portátil que John coge cada mañana, antes de salir a
correr varios kilómetros por el paseo marítimo. John corre deprisa y no para
hasta que su corazón empieza a latir desbocado, entonces vuelve a casa andando.
Así, día tras día, para posteriormente pasarse el resto de la jornada y parte
de la noche, hasta que se duerme, escribiendo
sin descanso.
Al tener el pelo muy largo y despeinado, John usa felpa
sobre la frente cuando hace ejercicio. Está más delgado y sonríe ante el espejo
cada vez que se ve reflejado en él. El teléfono no ha sonado ni una sola vez
desde que regresó del hospital. Tampoco ha recibido visitas. Su vida se había
vuelto una programada y repetitiva rutina hasta que esta mañana cuando, ya
vestido y con las zapatillas de deporte puestas y la felpa en la cabeza, ha ido
a coger el reproductor de música y ha reparado en la presencia de la llave.
John la ha observado con detenimiento y su mano izquierda ha empezado a
temblar. La mandíbula se le ha tensado. Ha soltado entonces John el reproductor
y ahora agarra la llave entre sus dedos. Sale de casa y baja por las escaleras.
En la calle, recorre con zancada veloz los escasos metros que le separan del
coche. Lo rodea y abre la puerta del conductor. Ya va a sentarse dentro cuando
escucha una voz detrás de él:
— ¿Vas a salir? Es que estoy buscando aparcamiento...
John se gira y ve a su lado un pequeño coche azul que
refulge bajo el sol de la mañana. Una chica joven de pelo rubio lo conduce.
Lleva los labios pintados y unas gafas de sol le tapan los ojos. John se acerca
y se agacha para asomar levemente la cabeza por la portezuela del asiento del
copiloto, cuya ventanilla está bajada:
—Perdona, ¿te conozco? —pregunta John y, sin dar ocasión
para recibir una respuesta, añade—: Me llamo John, John Ross.
—No, estoy casi segura de que no nos conocemos. Yo soy
Eva.
—Encantado, Eva —John sonríe y le ofrece una mano que
ella le estrecha—. No te preocupes, ya muevo el coche y te dejo el sitio. Un
momento.
John se monta en su coche y enciende el motor. Con
pericia, mete la marcha atrás y comienza a maniobrar para sacar su auto de la
plaza de aparcamiento. Eva Brown espera en doble fila con la luz del
intermitente derecho parpadeando y, desde detrás de los cristales tintados de
sus gafas de sol, sus grandes ojos oscuros no pierden de vista ni por un
instante los movimientos de John Ross.